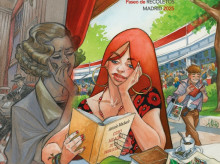¿Qué son los hábitos del corazón? (II)
El pasado 19 de noviembre de 2022, en el marco de la 24ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, Higinio Marín expuso una ponencia titulada «La invención del humano, los hábitos del corazón»

Los hábitos del futuro: proyecto, promesa y esperanza
Pero me parece también que el futuro como forma libre del tiempo y, más en concreto, del proyecto, de la promesa y de la esperanza. Con la misma estructura: el proyecto y la promesa tienen arraigo natural. No requieren de la revelación judeocristiana, si no es para su esclarecimiento y definición. La esperanza, en cambio, requiere la entrega de un legado que no surge de esta tierra.
El proyectar humano, magníficamente analizado por Julián Marías en su Breve tratado de la ilusión, es una forma de memoria del futuro porque quien proyecta tiene que mantenerse fiel, firme en el proyecto para llevarlo a cabo. Marías dice que no existe el sentido positivo de la palabra castellana «ilusión» en ningún otro idioma. Que el sentido frecuente en otros idiomas es lo iluso, la mera ilusión, pero no el sentido positivo de la ilusión como el impulso interior que anima a un proyecto.
La ilusión es la emoción proyectiva, el movimiento hacia un futuro como plan y como tarea. El proyectar se opone al quedar entregado al azar. De hecho, pro-jectum se podría traducir por adelantarse a la suerte, darle forma al futuro reduciendo la aleatoriedad evitable. Jacta es lo que se echa (alea jacta est) y proyectar es anticiparse, dirigir lo hacedero. Los proyectos mueren en el olvido, como los recuerdos. Pero cuando el proyecto tiene toda la amplitud de la existencia, entonces o forma parte de una vocación o lo es ya por sí mismo. El proyecto y la vocación están sujetos a los cambios inevitables y a los necesarios para preservar el proyecto mismo que requiere fidelidad. El amor humano y la vocación son formas intersubjetivas, dialógicas del proyecto e implican una coautoría del proyecto que en cierto modo nos es dado también. En tales casos, el proyecto forma parte también de la memoria de sí, de la propia identidad que se hace dialógica, conversacional y no un monólogo.
Pero el proyecto también es lo arduo, lo que requiere esfuerzo de uno mismo para cumplirse. Sin capacidad proyectiva se debilita nuestra capacidad de prometer. Si se piensa, prometer es disponer del futuro y darle forma desde la libertad, reduciendo toda contingencia superable. Prometer es convertir la memoria en la consistencia del futuro. Es prometedor, tiene futuro, el que ha prometido, porque con la promesa el futuro cobra la naturaleza de lo libre. Es una disposición de lo que no se tiene y sin embargo se toma para darlo con la forma de lo prometido: estaré aquí mañana para ti, pase lo que pase.Además, la promesa tiene como un conatus interno, que es la incondicionalidad. No hay promesa condicional: «Te prometo que estaré aquí, si puedo»... ¡pues mejor no me lo prometas! Si me prometes, me lo prometes. Y eso quiere decir en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. La promesa es la forma libre del futuro, es la habitación/posesión libre del futuro, es la disponibilidad de sí en el tiempo. Y además se define precisamente por su inalterabilidad.
Permítanme que lo ilustre con una novela de aventuras de Stevenson, La isla del tesoro. El deseo de releerla me acompañó largo tiempo sin poder precisar su motivo. Cuando finalmente pude hacerlo, una tenue decepción me hizo sentir que ahí relumbraba algo que no había encontrado. Me obligué a hacer una reseña y entonces caí en la cuenta. Entonces lo descubrí. Lo interesante de La isla del tesoro era el título: darse cuenta de que los tesoros están siempre en una isla. De la que siempre falta la mitad del mapa, y siempre hay unos piratas que quieren llegar antes.
Me pareció una imagen certera de la existencia humana. Pero en la historia de literatura oriental los tesoros no estaban en islas sino en cuevas, en mitad del desierto. ¿Por qué en el mar y en el desierto? Porque el desierto y el mar son la geografía del tiempo. Son el lugar donde el hombre no deja huella: no hay memoria de nada de lo que hacemos. El tiempo ahí es un señor despótico e instantáneo. Hagas lo que hagas, tu huella se está borrando antes de imprimirse. El océano y el desierto son la geografía de lo mutante. Son la imagen acelerada de la existencia humana sobre la tierra, donde antes o después no queda ni rastro de nosotros.
Entonces, ¿qué es un tesoro? ¿Qué es una isla? ¿Qué es una cueva? Es lo que sobrevive al tiempo. Lo que permanece inalterable al tiempo. Stevenson solo dice una cosa en todo el libro que permita aventurar semejante hermenéutica. Dice que las costas de la isla, aunque no hubiera tempestad, estaban siempre furiosamente batidas por las olas del océano. Como lo inalterable está siempre furiosamente batido por el cambio, por la transitividad fugaz del tiempo.
Así se entiende lo que es un tesoro. El tesoro lo inalterable. El oro, la plata, el diamante, que no son más que el core, el corazón de la isla. Y entonces se entiende lo que es una promesa. La promesa es lo que los hombres llevan consigo a lo largo de su existencia. Aquello que tuvo la forma de lo prometedor y ahora tiene la forma de un diamante, de lo que ha sobrevivido al tiempo, de aquello cuya dureza ha cobrado consistencia superior a la del diamante, que es una libertad persistente, fiel. La fides, la inalterabilidad del que promete.
Hay en nuestra tradición institucionalización de la incondicionalidad de la promesa y que se llama matrimonio indisoluble. «Desde hoy y hasta el último día de tu vida, yo estoy aquí para que tú no estés sola». Inconmovible. Sean cuales sean las tempestades, sean cuales sean las tormentas o las mudanzas fuera y dentro de uno u otro. Y entonces se entiende qué hicieron los Reyes Magos cuando llevaron tesoros atravesando desiertos. Lo que llevaban eran promesas, y ese es el corazón de una tradición que hace que se pueda crecer y multiplicar. En realidad, una tradición es ella misma un hábito de hábitos del corazón: lo que atraviesa el tiempo y es preservado en y a través de las mudanzas.
Pero el que promete da más de lo que tiene y nadie en su sano juicio haría una promesa semejante si reparara en lo que hace, a no ser que pudiera contar con un poder inmensamente más grande que el propio para cumplirlo. Por eso una promesa incondicional tiene por sí misma el carácter de lo religioso: el que promete confía y suplica poder cumplir la promesa. Y por eso el matrimonio es una institución naturalmente religiosa, y en el cristianismo católico, un sacramento.
Así que prometer es esperar comprometidamente poder cumplir la promesa. Es difícil institucionalizar la promesa incondicional si no hay una esperanza cierta. Pero la esperanza no es un cálculo favorable de las posibilidades de sacar a delante un proyecto o superar una dificultad. En realidad, la esperanza es lo que se tiene contra toda esperanza surgida del cálculo o la probabilidad, o las propias fuerzas. Así como el perdón es de lo imperdonable, es decir, del daño hecho deliberada y culpablemente, la esperanza lo es de lo inesperable.
La esperanza y el perdón que no surgen del cálculo no nacen de la tierra, tienen sus raíces en el cielo y sus frutos en la tierra, pero la hacen habitable con la forma de lo humano, revelándolo hacia más allá de sí. En cambio, dice Claudio Magris, «el diablo no cree en el futuro ni en la esperanza, porque no consigue imaginar siquiera que el viejo Adán pueda transformarse, que la humanidad pueda regenerarse». En ese sentido, la esperanza es lo que el diablo no se espera. No se espera que en las situaciones más desesperadas surja la luz del que, no obstante, espera; no cree que el hombre cuyos hábitos le dejan sin corazón, pueda, no obstante, reformarse. El diablo y su obra, la desesperación, creen ser y tener la última palabra. Por la esperanza, la tradición no es mera experiencia acumulada, sino apertura a la novedad, a lo inaudito. Sin la esperanza las tradiciones se vuelven vuejas, rutinarias, acomodaticias.
Tiene esperanza el que a pesar de la sobreabundancia de males persiste en esperar lo mejor porque la esperanza es lo que cabe tener cuando todavía no se sabe el final, cuando no se puede dar todo por sabido. Y de ahí que la esperanza sucumba en quién cree saberlo todo y vive en el mundo como si no hubiera misterios. El misterio es lo que nos obliga a la modestia porque cuanto más lo conocemos más sabemos que se nos escapa. En ese sentido la esperanza es la modestia que se abre al misterio, al misterio benéfico que acude en socorro, justamente contra toda esperanza.
Proyectar, prometer y esperar son tres formas de memoria, de hábitos del corazón, del futuro con la naturaleza de la libertad. Tres formas de la ilusión que confía en no ser meramente ilusa.
Sobre el sujeto de los hábitos del corazón
Para terminar, tan solo apuntar muy brevemente que esas dos triadas se anudan y se reanudan en otros tres hábitos que son correlativos y dependientes entre ellos: el pudor, la justicia y la veracidad.
Si despojamos a la corporalidad humana de su carácter de exposición de una interioridad vulnerable, de sede de una interioridad no profanable -que es lo que experimenta el sentimiento del pudor-, ese sujeto está severamente inhabilitado para reconocer en el otro lo que es de suyo. En la falta de pudor las intimidades se desvanecen como interioridades a salvo y la sexualidad se vanaliza en experiencia. Wilhelm Reich, el autor de La revolución sexual, sostiene en sus páginas de una manera persistente que, si acostumbramos a los niños a la desnudez, la revolución sexual ya está en marcha y, al cabo, casi cumplida.
Y sin pudor la inclinación a la justicia se debilita. El impúdico es el que debilita la posesión de sí y, correspondientemente, debilita el sentido del otro y de lo otro mismo, de manera que toma por la bravía de su fuerza lo que no es suyo, también la vida ajena, De ahí el vínculo entre impudicia y obscenidad. El personaje de la impudicia cruel está en la Ilíada con la forma de Aquiles, porque esa impudicia cruel es también inconsciente de la propia vulnerabilidad, de la propia condición mortal. Y el pudor es la autoconciencia subjetiva y sentimental -pues el pudor también es un sentimiento- de la vulnerabilidad propia y, por tanto, de la ajena.
El pudor es la condición de posibilidad del ejercicio de la justicia como el ejercicio de reconocer en otro lo que es de suyo desde un sí mismo íntegro. Y sin el hábito elemental de la justicia no puede haber el afecto teórico a la verdad, que no es más que la forma agradecida -Heidegger dice que pensar es agradecer- de quererle reconocer a la realidad lo que es de suyo, llamándola por su nombre. Filón de Alejandría, el filósofo judío contemporáneo de Cristo, lo dijo de otro modo: sin piedad no hay conocimiento.