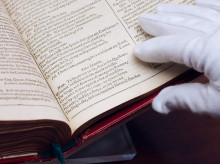El paso de Jesús de la Victoria de la Hermandad sevillana de La Paz a su paso por el parque de María Luisa
El Debate de las Ideas
El cuaderno de campo de Jorge Bustos
Un diario que, a diferencia de los antropólogos, sí tiene por objeto ser publicado

Es de sobra conocida esa cita de Julio Caro Baroja sobre la transformación provocada por la mirada externa: las comunidades se ven afectadas por la presencia del antropólogo. La interacción con un observador externo puede generar cambios en las dinámicas internas del grupo, ya sea por la introducción de nuevas ideas o por la reinterpretación de sus propias tradiciones.
La observación participante a través del trabajo de campo es el método específico del antropólogo. El tiempo de investigación dedicado a la recopilación y registro de datos. Esta observación exige la charla íntima, la pregunta-respuesta, la presencia en escena, pasar de investigador, a vecino, a amigo.
El periodista es una suerte de antropólogo contemporáneo. La triada salir, ver y escuchar (ahora olvidada por la ilusión de conocimiento que aportan las nuevas tecnologías) define el último libro de Jorge Bustos, La pena alegre. Crónicas sevillanas de Semana Santa, que ha publicado Renacimiento en su colección (no podría ser otra) Espuela de plata/Cruz de guía. Como dice Juan Bonilla en el prólogo, se trata de una mirada foránea de esta manifestación cultural «en la que las aguas torrenciales de lo profano agitan las calmas aguas de lo sagrado para producir a la vez fiesta y rito». Es una mirada externa a un bien cultural que es especial: «la mirada va del deslumbramiento, que es siempre superficial, al asombro, que es siempre íntimo, ambos componentes esenciales de la Semana Santa de Sevilla».
La Pena alegre es el diario de campo de Bustos. Un diario que, a diferencia de los antropólogos, sí tiene por objeto ser publicado. El diario de campo suele ser la trastienda-taller del investigador. Son comentarios de todo tipo, observaciones de lo que acontece, fragmentos de conversaciones casuales, hipótesis, interpretaciones, juicios… Y en esas anotaciones se va comprobando que la exigencia de asepsia que demanda la ciencia se olvida cuando uno asiste a una levantá acompañada de una marcha que incita a cambiarle el puesto al costalero. Porque el trabajo de campo es un desmantelamiento de prejuicios etnocéntricos.«Me marcho jurando no olvidar que la vida es más importante que la política, que la vocación periodística a veces renace lejos de la actualidad». El mismo periodista que hace unos años, en otro diario de campo (Asombro y desencanto, Libros del Asteroide, 2021), se apenaba de haber viajado hasta París para informar de los atentados de Bataclan y tener que mirar el móvil conectado con la redacción de Madrid para comprobar los datos. En ese mismo libro, Bustos afirmaba que «el poeta y el periodista debieran compartir la condición de Keats: perder la identidad del sujeto en beneficio de la belleza del objeto o de la verdad del hecho».
Con esta predisposición nos cuenta Bustos que llegó a Sevilla en plena Semana Santa tras los años de la pandemia. La «reunión» de Carlos Herrera (el mejor de los Virgilios) son sus informantes. Informantes cualificados, sevillanos en domingo de ramos, «van de punta en blanco. Parecen la escolta de un presidente en la cumbre de la OTAN». Comienza una experiencia compartida con los nativos y la expone como experiencia vicaria al lector. Y es que los mejores elementos para conocer y comprender una cultura son la mente y la emoción de otro ser humano. La cultura debe ser vista a través de quien la vive, y la cultura debe ser tomada como un todo. Esto Bustos se lo toma en serio, porque en la misma crónica en la que en solo tres líneas demuestra el manejo de la terminología cofrade (aldabonazo, capataz, canastilla, levantá, trabajadera, costalero) se detiene en el sabor de la Cruzcampo. Lo de ir acompañado de aborígenes es algo esencial en la Semana Santa sevillana. El aprendizaje de las reglas de comunicación, la confianza, el seguimiento de esas reglas, no ponerse nervioso en la primera bulla... Para no perderse o para que el tedio no invada al ver pasar al nazareno número 3.525 de la Macarena. Bustos toma el papel de aprendiz. Es una situación transformadora. Como el niño que espera que el nazareno le dé un caramelo, o una estampa, o añada un par de gotas de cera la pelotita de papel albal que acaba de hacer.
Este antropólogo en proceso, este periodista con anhelo de vocación viva, se detiene en las crónicas en una cuestión nuclear: la separación entre cultura y culto. Que esta manifestación cultural es cultual nadie lo puede negar. Hay incluso chistes populares que prueban el conocimiento excelente de iconografía cristiana que tienen los sevillanos (los consigna también Bustos): «Bendito sea Judas, que si no llega a ser por él nos quedamos sin Semana Santa». Pero el autor incide en el asunto, distingue religión de religiosidad, y hace una reflexión pertinente: el origen de la hermandad, la expresión de camaradería se corresponde a la indigencia humana, a la necesidad de pertenencia, «previa a la Iglesia católica». Estamos, por lo tanto, hablando de humanidad, algo en lo que, por cierto, es experta la Iglesia. Añade que el «culto a una escena bíblica labrada por un imaginero hace trescientos años no debe confundirse con la observancia coherente de una vida cristiana». Esta dualidad exige a gritos una conclusión que libere de la dialéctica, que nos reconcilie con nuestra tradición de síntesis: donde el ateo ve antropología y el creyente reafirma la fe, pero «Sevilla es tan generosa con su ministerio que permite a unos y otros disfrutar de él», disfrutarse y encontrarse. ¿Y estar a tiro de sufrir una transformación? ¿La forma puede hacer al espíritu? Implicarse en lo observado supone asumir riesgos. El propio Bustos dice que aquí ha atisbado un lugar para recuperar la ilusión de la vocación al periodismo…
Y Sevilla…