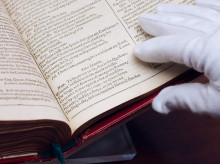Francisco Franco
'Franco' y 'Ni una, ni grande, ni libre', ¿dos caras de un mismo metarrelato?
«50 años de España en libertad» examina al franquismo y su caudillo a través de dos libros recientes

Dejó escrito Aristóteles en su Poética que «así como en las otras artes imitativas una imitación es siempre de una cosa, de igual modo en la poesía la fábula, como imitación de la acción, debe representar una acción, un todo completo, con sus diversos incidentes tan íntimamente relacionados que la transposición o eliminación de cualquiera de ellos distorsiona o disloca el conjunto». También es aplicable al relato histórico lo que el estagirita predicó de la ficción. ¿Cómo se pergeñan un conjunto de datos biográficos para ampliar el foco más allá de la «vida privada y personalidad» del protagonista? La pregunta que se hace Julián Casanova en la «Nota final» de su monografía sobre Franco bien podría haberla deslizado al principio, como una declaración de intenciones. ¿De qué manera ligar o desligar de la voluntad de su máximo responsable (el dilema, en realidad, entre autoría y apropiación) la singladura, golpes de timón incluidos, de todo un régimen?
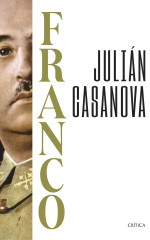
Crítica (2025). 528 páginas
Franco
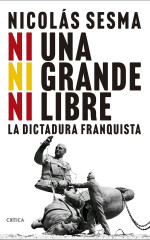
Crítica (2024). 760 páginas
Ni una, ni grande, ni libre: la dictadura franquista
Varias razones aconsejan glosar ambas obras, la de Nicolás Sesma y la de Casanova, como posibles partes de un metarrelato histórico. Sus autores proceden de la misma academia nutricia (la Universidad de Zaragoza), publican estos libros con el escaso lapso de unos meses en idéntica editorial e integran, finalmente, el comité científico de los «50 años de España en libertad» gubernamental. Examinar el franquismo a la luz de Franco o viceversa parece ser el empeño de dos historiadores no ajenos a las turbulencias del presente.
En el caso de Sesma, profesor titular en la Universidad de Grenoble Alpes, el abordaje se efectúa desde un exhaustivo repaso a las fuentes, incluidos archivos y fondos personales. Si hay una tesis recurrente en su libro es la de la violencia sistemática como «condición necesaria», pero «no suficiente», para explicar la longevidad del franquismo como sistema político y, a fin de cuentas, su auténtica naturaleza. Le dedica así amplias reflexiones a la caracterización de una represión («transversal, preventiva, modulable, multiforme, incriminatoria y cínica») cuya intensidad liga a la percepción de la propia fortaleza y, consecuentemente, de la impunidad por parte de sus responsables. Una observación que quizá no cuadre con los fusilamientos finales del franquismo, que, por otro lado, le sirven para denostar la presunta «dictadura suave» referida por «una conocida periodista». La aludida es Victoria Prego y este apunte indirecto revela la visión del autor sobre la transición democrática. Subrayemos, simplemente, que el análisis se extiende hasta el 1 de abril de 1977 (fecha de la extinción por decreto del Movimiento) para dejar constancia suficiente del presunto «gatopardismo» con que caracteriza al periodo. La citada represión, junto a la corrupción y el apego al poder por parte de Franco y sus acólitos constituyen claves esenciales para explicar la dilatada permanencia del régimen.
Es así que el autor no deja el más mínimo resquicio interpretativo a la duda en cuestiones ampliamente debatidas ya por la historiografía. Discute así toda posibilidad de una «pureza revolucionaria» falangista traicionada por Franco al establecer una «dictadura militar y conservadora de corte tradicional». Rechaza de plano la existencia de una «Falange liberal» (sic), ya bien explicada por Santos Juliá o José Luis Rodríguez, pero tildada por él de mera «fake news» (sic). Significativamente, llama la atención en torno a la carencia de «técnicos» entre las filas «azules». ¿Qué podría considerarse entonces a los profesores de la sección de Economía de Arriba? Quizá para restar méritos a Enrique Fuentes Quintana, artífice posterior de los Pactos de la Moncloa, o a Juan Velarde, uno de los economistas españoles de más reconocido prestigio del último medio siglo, niegue su keynesianismo y deje caer su escueta ortodoxia ideológica. Si bien atribuye a la influencia exterior el desarrollismo y los cambios más positivos de los años sesenta, no duda en relacionar los acuerdos con los Estados Unidos de estricta enajenación de la soberanía nacional como tributo necesario para el mantenimiento en el poder.La apuesta por los técnicos de Franco lo despacha como simple «ingenierismo» (sic). Si, como veremos que apunta, no hay sustanciales diferencias entre «azules» y «tecnócratas», ¿por qué los primeros carecían presuntamente de técnicos y los segundos no?
Por lo pronto, no existe alusión ninguna al avance administrativista impulsado desde los años sesenta. Y los aciertos del régimen autocrático se reducen a un menor grado de personalismo en el ejercicio del poder por parte de Franco, siempre que se le compare con Hitler, claro. El crecimiento económico fue, por supuesto, agrandado por la interesada propaganda, mientras que la «vegetación del páramo» antes resaltada por un antifranquista como Marías no deja ahora de constituir «un simulacro de vida cultural» en aquella «ínsula Barataria» (sic) del fascismo.
Con los mimbres anteriores y al margen de algunas observaciones tan lúcidas como aisladas (la influencia política de los alféreces provisionales de la Guerra Civil o la clarividencia que, a diferencia del Portugal salazarista, evitó prolongar la deriva colonial), se entiende que rebaje la fuerza del «aperturismo» o la diferenciación entre las tradicionales «familias», que ahora rebautiza con la fórmula de «selectorados». Ello remite a una teoría anglosajona que se asienta en la mera supervivencia política. Por tanto, no habría diferencia de fondo entre inmovilistas y aperturistas, sino una distinción táctica, y una más preclara lectura del futuro, teñida además de cinismo (¿quizá en estos sí podrían encontrarse capacitados «técnicos»?). Por eso, en nada se distinguiría a un aperturista como Fraga de un involucionista como Sánchez Bella, a juicio del autor «bastante menos escénico», pero igual de «cínico».
Por lo demás, el libro está escrito con pulso narrativo y algunas concesiones a una ironía algo así como a la búsqueda del público perdido.
Escuetamente «Franco»
En el caso del libro de Casanova, autor de muy amplia trayectoria académica a sus espaldas, se percibe un notorio esfuerzo de imparcialidad, mucho mayor que en la conocida biografía del Paul Preston, a la que elogia. Ese empeño se detecta ya en el propio título, un escueto Franco, que contrasta con el comercial subtítulo de la obra del británico, un Caudillo de España ofrecido como carnaza para nostálgicos. A diferencia de la floresta de notas desplegada por Sesma, Casanova remite a una especie de glosa valorativa de fuentes final.
El historiador se detiene en la importancia formativa para Franco de dos experiencias bélicas. La guerra de Marruecos, a su juicio, viene a representar la carrera universitaria de un militar que se doctora en la Guerra Civil. De este modo, la «violencia» ilimitada constituye el hilo conductor de su posterior «batalla sangrienta contra la República y la revolución», así como la otra cara de una voluntad de poder inequívoca. No obstante, Casanova no se ceba en el detalle (evita recrearse en episodios muy recurrentes como el del fusilamiento del legionario por arrojar un plato de comida a un oficial), reconoce el valor y competencia militar del protagonista e, incluso, lo sitúa radicalmente al margen de una extendida cultura «patriarcal» (sic) singularmente vejatoria para las mujeres.
El autor, que insiste en la importancia del factor represivo en su régimen, concede importancia al conformismo de una gran parte de la sociedad española. A fin de cuentas, tanto Tusell como Fusi (muy a propósito, aún a día de hoy el biógrafo más ponderado del personaje) habían apuntado ya el efecto desmitificador de estudiar a fondo el régimen, y no sólo en lo que afectaba a las visiones hagiográficas de Franco: la desmovilización podría circunscribir a límites más realistas el peso de la oposición antifranquista.
Casanova, que reconoce sin ambages el carácter antidemocrático del levantamiento de octubre de 1934 (lo hubiera redondeado refiriendo los últimos estudios sobre el fraude electoral de febrero del 36), parece admitir el franquismo como coalición contrarrevolucionaria antes que como Estado fascista. Y es que quizá esta última apuesta ideológica estuviera mucho más ligada a un civil desmovilizado y con perfil intelectual, como Ernesto Giménez Caballero, que con un general elevado a la jefatura del Estado que sólo expresa abiertamente un pensamiento político a partir de octubre de 1936.
Quizá la única novedad de la biografía resida en la comparativa del personaje con otros autócratas contemporáneos. Esa especie de vidas más o menos paralelas parece funcionar algo a trompicones, pues Hitler, Mussolini y Stalin fueron hombres de partido que llegaron al poder con el propósito de insuflarle al Estado dicha ideología partidista, pero no militares que dieron el golpe de Estado a la inversa del que habló Ridruejo. Y, pese a todo, desliza una mayor afinidad de Franco con militares como Salazar, Piłsudski o Horthy, que fueron líderes carismáticos que surgieron como soluciones radicales para «poner fin a la bancarrota del orden»; y no tanto para alumbrar un orden distinto.
Aunque sin estridencias, Casanova insiste en cuestiones ya apuntadas por Sesma como la violencia represiva o la corrupción consustancial al franquismo (una de las cuestiones que a día de hoy más demandan una auténtica atención historiográfica). No obstante, Casanova evita el tono irónico y desenfadado. Cuando desea fundamentar un juicio negativo, lo hace acudiendo a una cita. Y reconoce abiertamente el «crecimiento espectacular» del PIB durante el desarrollismo.
Las democracias son la aspiración moral de los pueblos, mientras las dictaduras constituyen dolorosos paréntesis en la Historia. Aunque quizá no llegue al propósito de Moradiellos, al que encomia, de trazar una verdad sobre el personaje que «parece hallarse en un punto medio que nada tiene de geométrico: ni era tanto como decían sus apologetas, ni tan poco como afirmaban sus detractores», Casanova se acerca algo más que Sesma a una «visión biográfica ponderada y solvente».
Y, desde luego y volviendo a la Poética, sus presencias o ausencias no parecen provocar ninguna diferencia perceptible que contradiga la parte real del todo.