En el curso del tiempo
El que hoy comienza aquí a escribir ha navegado un tiempo tormentoso. Como todos los tiempos de los hombres. Y ha tenido el privilegio de poder observarlo
«Yo, que tantos he sido…». Borges pone la confesión en labios de un apócrifo poeta del siglo XVI, para poder hablar de ese sí mismo que la elegancia impide explicitar. Logra, con ello, dar voz a un desasosiego que lo hermana con el griego que inventó la palabra «filósofo»: el efesio Heráclito. Y, acogido a su tutela, afronta lo más difícil de decir: que no somos más que tiempo; y que, en ese torrente, nunca se nos permitirá volver al instante legendario en el que el río de la vida nos deslumbró por primera vez con su violencia. Nada, absolutamente nada, retorna en el tiempo. San Agustín sabe que es ése el único imposible metafísico: el de hacer que lo que fue no haya sido. Y, entre San Agustín y Borges, Quevedo: «Soy un fue, y un será, y un es cansado»; un animal perdido en el laberinto de sus tiempos verbales.
A mí, de ese modo no previsto en que suceden las cosas serias, me resonó en la memoria, hace unos días, el verso borgiano, cuando Bieito Rubido, con la benevolencia que es en él naturaleza, me ofreció este lugar que hoy inauguro en El Debate. Desde él, proseguiré la ininterrumpida charla con los amigos, en conversación con los cuales se gestaron mis columnas de los últimos catorce años: los tiempos de un señorial ABC, que queda en mi recuerdo como la más feliz experiencia de mi aventura periodística. Me empecinaré en preservar ese diálogo. Por encima de todo. Con los amigos, con los lectores. Y en hacer de esa amistad fuente de escritura. Y, en esa continuidad, tal vez me sea dado rastrear huellas de los tantos con los que fui revestido por el torrente que talló mi rostro y mis afectos.
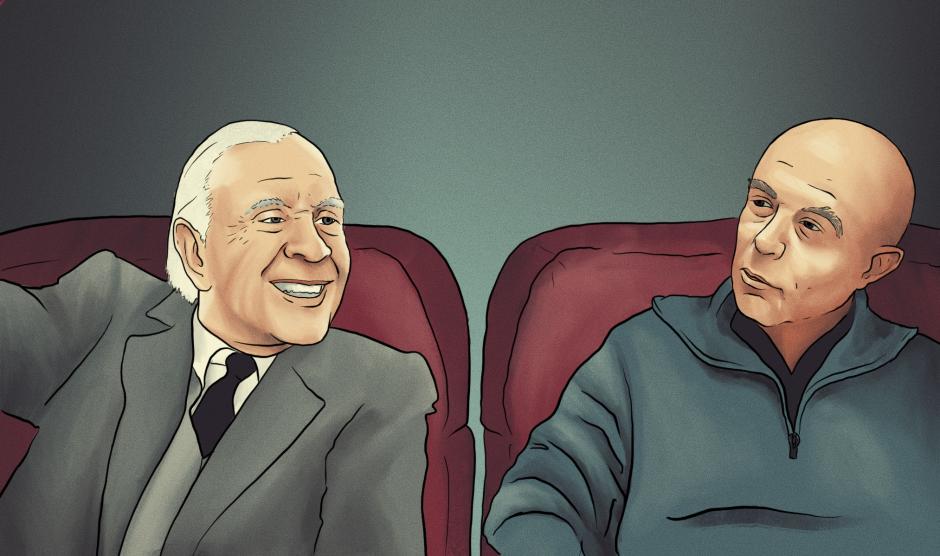
Una vieja historia de amor se teje entre amistad e inteligencia: los griegos la llamaron «filosofía». «Amistad con el saber» es su traducción más propia en castellano. La gran literatura apostó todo a ese envite. Rutebeuf, Montaigne, Spinoza… Y, antes que todos, el Aristóteles que asienta el horizonte de una ética que es esta misma que hoy seguimos persiguiendo: la que debe saber que «la amistad perfecta es la de aquellos que se asemejan en virtud».
El que hoy comienza aquí a escribir ha navegado un tiempo tormentoso. Como todos los tiempos de los hombres. Y ha tenido el privilegio de poder observarlo. Siempre a través de los libros: que es la única manera de arrebatar las cosas a su primordial caos, para plegarlas a los tenues algoritmos de un pensar, el nuestro, tan, tan, tan precario. Quise anotar algo de eso. Se me dio el privilegio de hacerlo regularmente ante aquellos hacia los que me impuse observar siempre un inviolable respeto: porque es nada un escritor que escribe para nadie. Van ya más de treinta años de asomarme a esa ventana, cuyo otro lado nunca le es dado ver al columnista. El desasosiego que paralizaba al joven de entonces no ha hecho más que crecer. Hoy sé que no se escribe inocentemente. Que hay consecuencias en toda línea, en cada palabra. Y que nadie, absolutamente nadie, puede estar del todo seguro de no equivocarse. Pero apuesta. Con aquel desasosiego que hace tan íntimo a Pascal: apostar es inevitable; e inevitablemente inseguro.
Puede que, en algunas de esas vidas que dejé atrás, me haya soñado épico. Sé ahora, como lo sabía Borges, que el destino de un hombre se juega en el lírico abrigo de su biblioteca. Desde allí seguiré escribiendo. Mientras sepa. Sin pretensión de cambiar nada ya, a no ser ciertos tenues matices en la sintaxis. A esa melancolía del poeta bonaerense acogeré mis columnas. Y a su serena añoranza: «no haber caído, / como otros de mi sangre, / en la batalla. / Ser en la vana noche / el que cuenta las sílabas».

