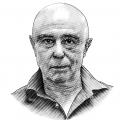No un 14 de febrero
No, no hay amor en la madriguera. Ni pasión charlatana. Extraño mundo, éste en el cual vivimos. Que consagra un anecdótico día —«San Valentín» llaman a eso, o sea, hoy— al parlanchín comercio doméstico en el que naufragó el amor
Puede que sólo Carl Theodor Dreyer haya logrado dar, en el cinematógrafo, cuerpo a la paradoja: amor y muerte son lo mismo. «La palabra» (Ordet), 1955. En el beso que, tras su resurrección, une a Inger con Mikkel, el milagro comparece: vida y muerte son lo mismo en los amantes; eco misterioso del Dios que se oculta. Y en el plano que el trenzado de sus cuerpos compone, habla el enigma de una especie humana que nada anhela más que asistir al espectáculo de aquello que la destruye. Desde Safo: «Un cierto deseo de morir me domina / y de ver las riberas del Aqueronte / florecidas de loto».
Lo que occidente llama amor es una pulsión salvaje que no admite ser domesticada sin caer «en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada». Fascinado por esa nada que adivina al alcance de sus dedos, el amante sólo anhela transgredir la frontera imposible: un ser no siendo. Eso que la leyenda amorosa promete siempre y —por fortuna para el amante— casi siempre elude, en un sabio laberinto de simulación, espejo, engaño. Para, en su teatro, «sabiamente armado», fingir posible aquel contacto con el absoluto, que el místico sabe que sólo aniquila. Y, porque en la ficción lo monstruoso es grato, amor pondrá en escena lo que cualquiera sabe yermo extravío: «creer que un cielo en un infierno cabe». Nada nos es más deseable —a Lope, como al último de nosotros— que paladear un imposible. Cuando no comparece, lo inventamos. Y en el deseo, realidad y simulación son lo mismo. Ser y no ser a un tiempo. No, no hay amor doméstico.
En rigor, no hay amor que no habite en el silencio. El reproche de Luis Cernuda es quizá la única voz que cabe en el eremitorio erótico: «pero, como el amor, debe el dolor ser mudo». Que es exactamente lo mismo que decir que lo que importa debe ser no ser. Orfeo vuelve sus ojos para mirar a Eurídice: y Eurídice se trueca en nada. Y a su aniquilación seguirá haciendo eco, dos milenios más tarde, el enamorado endecasílabo de una monja en la Nueva España: «triunfante quiero ver al que me mata».
No, no hay amor en la madriguera. Ni pasión charlatana. Extraño mundo, éste en el cual vivimos. Que consagra un anecdótico día —«San Valentín» llaman a eso, o sea, hoy— al parlanchín comercio doméstico en el que naufragó el amor. Territorio de las inocuas sensateces que revisten la inercia de ir buenamente tirando, al abrigo del exceso o el delirio; que es decir al abrigo del manicomio, en cuyo umbral se saben siempre los amantes; al abrigo del lugar irreconocible por el cual se aviene a adentrarse Petrarca en la madrugada de un siete de abril —anota, puntilloso— del año 1327: «en el laberinto entré; no le veo salida».
Sobre la pantalla de cualquier filmoteca, en un cegador blanco y negro, Mikkel y la resucitada Inger, más que besarse parecen extasiados en la devoración mutua. Saben que es imposible. Que sólo al Dios de los teólogos y de los místicos pertenece ese privilegio. Desleída en la penumbra, el espectador adivina la áspera voz de una monja castellana: «muerte, no me seas esquiva».