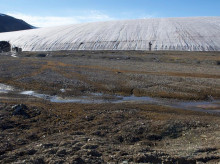El cuento chino de la descarbonización para 2050
Debemos escoger: invertir cantidades inasumibles de nuestro PIB en una transición que nos hará decrecer (o incluso colapsar), o devolver a Dios lo que la modernidad le quiso quitar y destinar los recursos a adaptarnos a los cambios
La preocupación sobre el cambio climático y el calentamiento global, a pesar de que ya existían estudios sobre este tema desde finales de siglo XIX, no empezó a cobrar importancia hasta 1988, cuando la Asamblea General de la ONU decidió crear el denominado 'Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático' (IPCC). Más adelante llegaron los acuerdos internacionales de Kioto (1997) o de París (2015). Y en el 2018 el IPCC publicó su informe especial sobre un calentamiento global de 1,5 °C, en el que advertían que para limitar el aumento de temperatura a estos 1,5 °Crrespecto a los niveles preindustriales, se debían reducir las emisiones mundiales netas en torno a un 45 % para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050.
Muchas voces públicas, tanto políticos como empresarios, se sumaron rápidamente a apoyar estos objetivos, así como numerosas empresas, que comenzaron a adoptarlos en sus planes estratégicos y a realizar elaborados informes «ESG». Seguro que por su ferviente compromiso con el medioambiente y no como forma de acceder a financiación y fondos sostenibles. Hubo unos años donde parecía que todo el mundo se quería subir al barco de la transición energética, sin hacer demasiadas preguntas y claro, siempre que el dinero fluyese en esa dirección. Pero lo que vamos a tratar de explicar a continuación es por qué estos objetivos son, en la práctica, imposibles de alcanzar. Y a medida que se vaya demostrando su inviabilidad, las empresas irán olvidándolos tan rápido como los adoptaron.
Las transiciones energéticas históricamente han sido lentas y complejas. Pasar de la biomasa al carbón y después a hidrocarburos nos costó más de 150 años y hoy en día ni siquiera hemos completado esa transición, ya que cerca de 3.000 millones de personas en el mundo siguen dependiendo de la biomasa. De hecho, a pesar de haber reducido significativamente su porcentaje respecto al total, hoy por hoy se quema más madera y carbón vegetal que en cualquier otro periodo de la historia.
Uno de los mayores retos que supone la transición energética que vivimos es la necesidad de ingentes cantidades de materiales, lo que tendrá un grave impacto en el medioambiente. El remedio podría llegar a ser peor que la enfermedad. Solo para descarbonizar el sector automóvil harían falta 150 millones de toneladas de cobre, lo que equivale a dedicar el 100 % del cobre extraído a nivel mundial en los próximos 7 años. También se necesitaría 40 veces la cantidad de litio que se extrae actualmente y en torno a 25 veces el grafito, cobalto y níquel. Para la descarbonización total del planeta harían falta en torno a 5.000 millones de toneladas de acero; 1.000 millones de toneladas de aluminio y más de 600 millones de toneladas de cobre. Esto solo mencionando los materiales más importantes. En el caso del cobre, extraer las 600 millones de toneladas necesarias, implicaría el movimiento, procesamiento y depósito de más de 100.000 millones de toneladas de roca estéril. Esto es el doble de lo que se extrae en la actualidad para todos los usos, de todos los materiales, en todo el planeta. El impacto que esto tendrá en el medioambiente podría llegar a ser peor que los beneficios que se buscan.
Pero es que, además, la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) asume que para 2050 la descarbonización seguirá siendo una quimera. En su escenario de políticas declaradas, que pensamos que es el más probable, estiman que en 2050 tanto el consumo de petróleo como el de gas natural seguirán en niveles similares a los actuales. En el caso del carbón, sí que veremos una caída considerable de su consumo, pero en 2050 seguirá en niveles parecidos a los del inicio del siglo XXI, lo que no parece para nada un escenario de neutralidad climática.
Pero bueno, veamos que hemos conseguido hasta ahora. Si tenemos en cuenta que estamos a mitad de camino entre el Protocolo de Kioto y los objetivos de 2050, los resultados obtenidos no invitan al optimismo. El Protocolo de Kioto (1997), se suele establecer como inicio de esta «transición», ya que en él 192 países firmaron un acuerdo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bien, durante estos 27 años el consumo de energía «no limpia» se ha incrementado un 55 % en todo el planeta. Por lo que, partiendo de la situación actual, para alcanzar los objetivos propuestos por el IPCC para 2050 deberíamos reducir nuestras emisiones en unos 1.450 millones de toneladas de CO² al año hasta 2050 (frente al aumento medio desde 1997 de 500 millones de toneladas anuales). Y esto sin tener en cuenta los aumentos de demanda que veremos hasta 2050.
Si traducimos todo esto a términos económicos, parece aún menos probable cumplir con los objetivos. Según McKinsey, alcanzar los objetivos de descarbonización para 2050 requeriría una inversión global anual de en torno a 9,2 billones de dólares (o lo que equivaldría al 10% del PIB mundial) desde 2021 hasta 2050. Para ver la magnitud de esta inversión, lo podemos comparar con otros proyectos faraónicos de la historia como el Proyecto Manhattan (1943-1945), en el que se destinó un 0,3% del PIB de EE.UU. durante 4 años, o el Proyecto Apolo (1961-1972), donde se destinó un 0,2% del PIB durante 11 años. Nunca en la historia se ha realizado un esfuerzo económico similar, con la excepción de EE.UU. y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, pero ese esfuerzo duró menos de 5 años. Además, si tenemos en cuenta las cada vez mayores aportaciones de los gobiernos occidentales a sus estados del bienestar, sus ingentes cantidades de deuda y la reciente intención de incrementar sus gastos militares, vemos poco probable que vayan a ser capaces de hacer un esfuerzo económico de tal calibre.
Con todo esto, ya parece, cuanto menos, poco probable que se vayan a alcanzar estos objetivos. Pero es que el mayor problema con el que cuenta la descarbonización es la falta de acuerdo a nivel global, ya que al hablar de cambio climático nos referimos a una cuestión común a todos. No tiene sentido descarbonizar una región, perjudicando enormemente a su población, mientras el resto del mundo sigue contaminando lo mismo o más. Actualmente, vemos poco probable un acuerdo global en torno a este tema. ¿Qué incentivos tiene Rusia (4% de las emisiones mundiales) para descarbonizarse, cuando la exportación de hidrocarburos es la base de su economía? ¿Y qué beneficio obtiene China (31% de las emisiones) si colaborara con India o EE.UU. para la descarbonización global si en 2024 ha añadido 94,5 gigavatios (GW) de plantas de carbón, con una vida útil cercana a los 40 años? Por otro lado, la India (7% de las emisiones), en su proceso de intentar replicar el ascenso económico chino, tampoco parece que se vaya a autoimponer muchas restricciones medioambientales. Y por último tenemos a África, la única zona del mundo donde las tasas de natalidad siguen siendo altas. Se espera que dupliquen su población hasta los 2.500 millones de habitantes para 2050. Y cuya vía de desarrollo pasa por el uso de combustibles fósiles. Por eso «las naciones africanas le dicen a la COP 27, que los combustibles fósiles combatirán la pobreza».
En conclusión, parece que demasiadas realidades apuntan a que los objetivos propuestos por el IPCC en 2018 no se cumplirán. Ni habrá una reducción del 45% de las emisiones para 2030, ni mucho menos se alcanzará la neutralidad climática en 2050. Por muy deseables que puedan ser estos objetivos, ya hemos visto como son prácticamente imposibles de alcanzar. Debemos escoger: invertir cantidades inasumibles de nuestro PIB en una transición que no nos asegura nada, lo que nos hará decrecer (o incluso colapsar) y empeorar nuestra calidad de vida; o devolver a Dios lo que la modernidad le quiso quitar y, como hemos hecho a lo largo de la historia, destinar nuestros recursos a adaptarnos a los cambios.
- Julián Pérez Solana es analista en Intermoney Valores