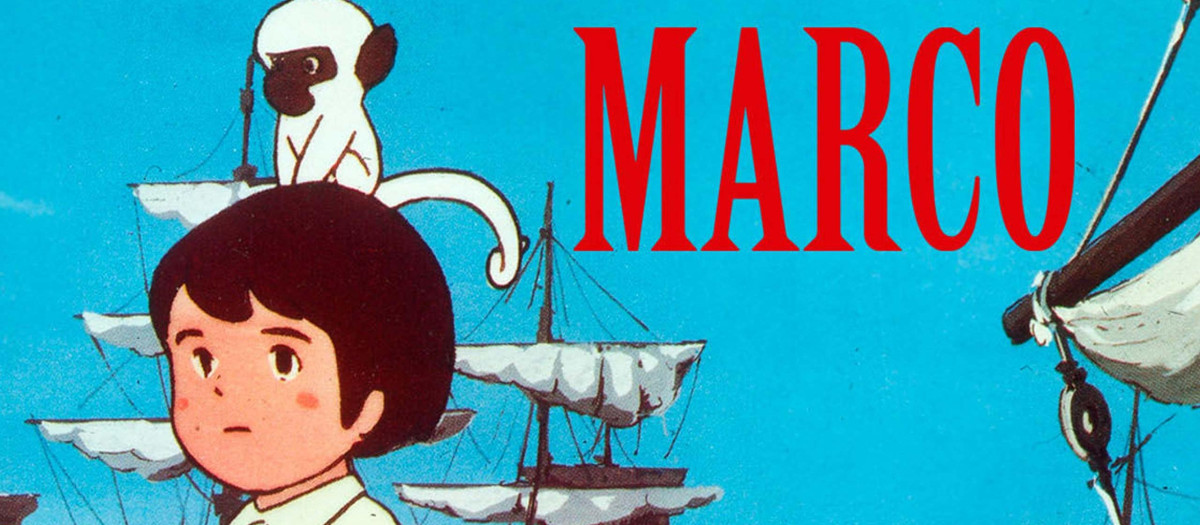
Imagen de la serie japonesa sobre Marco, Amedio y su mamá.
Crónicas Castizas
Marco encuentra a su madre en un batallón de castigo
El rufián vivía de macarra de dos mozas, seducidas y traídas desde Madrid, que tenía el chulo haciendo la calle. Y no eran peones camineros, en torno al cuartel, con mucha clientela entre sus conmilitones que a veces cotizaban la coyunda con favores o servicios en favor del proxeneta

Era una unidad más de la legendaria infantería española, a esa que llaman con razón la reina de las batallas, la misma que puso la carne y los huesos para que no haya ningún lugar en el mundo sin una tumba española. Acantonada en el oriente de la Península, una agrupación militar más, pero no era una unidad cualquiera; era disciplinaria, de castigo, que decían algunos. En ella había especímenes depredadores de todo tipo, un zoo humano. Ya mencionamos en estas crónicas al falsificador y no era el peor ni de lejos, ni siquiera era mal tipo.
Entre sus componentes había un prenda que planeaba atracar la discoteca de moda de Castellón usando los famosos subfusiles Zeta de la Policía Militar, y el maleante intentaba liar como cómplice a un compañero con vehículo propio para tener conductor y coche en la trepidante huida que en su mente calenturienta se hacía al modo de una típica película de gánsteres. Gracias a Dios el conductor poco tentado con el primitivo plan del atracador en ciernes tenía más de una neurona y tuvo el buen juicio de decir que no, ni harto de grifa.
Tiempo y espacio, la urdimbre de la que está hecha la vida
En esa unidad también había encausados por terrorismo, y descollaba un bravucón algo tenorio, y muy canalla, y especialmente guapo al frío modo escandinavo: rubio y con los ojos azules, que estaba allí castigado por haber pegado una paliza a un cabo primero de la policía, lo que le gustaba recordar en voz alta y estridente cuando un sargento le tocaba las narices: «Imagine lo que haría con usted, sargento, si le di una zurra a un madero con chapa sin cortarme un pelo». Y el suboficial lo imaginaba porque cedía rumiando que si le partía la cabeza volaban los galones como le pasó al sargento Carrillo. El rufián vivía de alcahuete de dos mozas de buen ver, seducidas por el chulo y traídas desde Madrid, que tenía haciendo la calle. Y no eran peones camineros, en torno al cuartel, con mucha clientela entre sus conmilitones que a veces cotizaban la coyunda con favores o servicios de guardia o cocina en favor del proxeneta.
También había en la unidad un peluquero que se beneficiaba ignorante a una de sus clientas que tenía la penosa circunstancia agravante de ser la esposa del advertido capitán de la compañía donde le destinaron, lo que no facilitó en demasía la estancia forzosa en el ejército español del estilista, que se dice ahora.Bien, pues esta caterva de tipos duros, que bordeaban la delincuencia en bastantes casos y la amoralidad en todos, se presentó ante sus jefes, que supusieron errados en un primer momento que iban a pedirles un permiso o acaso mejoras en el rancho, siquiera algo de vidilla aligerando la estricta disciplina. Pero la petición que hicieron los respetuosos portavoces de la tropa que dejó patidifusos a los oficiales del batallón fue la siguiente: el condumio en el cuartel se servía en unos horarios determinados y el personal fusilero en reglamentaria posición de firmes antes los mandos solicitaba que se demorase la hora a la que se servía la cena, para, pásmense, poder ver la emisión por televisión del último episodio de una popular serie de entonces en que el niño italiano Marco, con su mono Amedio a cuestas, por fin encontraba a su añorada madre emigrada a la Argentina.
Como les cuento. Aquella caterva de depravados pidió a sus jefes tiempo y espacio, la urdimbre de la que está hecha la vida, para poder contemplar a un dibujo animado japonés encontrando a su madre en la televisión del cuartel. Y lo más sorprendente de todo ello es que su estrafalaria petición tuvo un inesperado eco entre los mandos estrellados con galones dorados, quienes les autorizaron plenamente, sin restricciones, y ese día pudieron ver, con gran éxito de público, el episodio completo antes de cenar entre suspiros y ojos húmedos que algunos veteranos chusqueros encontraron impropios de la recia infantería española, sumamente reprobables.
Tampoco es que la cena le importase demasiado a la tropa. Coincidiendo con la hora de paseo muchos se la saltaban de forma habitual, cosa imposible con el desayuno de color inaudito o los almuerzos con bocadillos de mortadela de cristal, así conocida pues se podía ver a través del embutido. Necesitaba esa chusma la sala común y el aparato de televisión para atender al lacrimógeno final de la serie que marcó toda una época y generó mil chistes y cien chascarrillos. Cosas de los pistolos.






