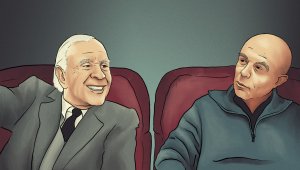Verano del 97
Miguel Ángel Blanco iba a poner la sangre, su sangre, su vida. No llegó a cumplir treinta años
El mes de julio empezó aquel año con la imagen de un hombre. Solo. Enterrado en un ataúd de cemento: 3m x 1,8m x 1,5m. Bajo una máquina de gran tonelaje. Durante casi dos años: 532 días, si debemos ser precisos. 1 de julio, madrugada de hace un cuarto de siglo. Cuando una grúa desplaza la máquina y, bajo ella, emerge la figura enjuta: lo que queda del que fue –del que volverá milagrosamente a ser– José Antonio Ortega Lara.
Pero habría de haber más en ese oscuro mes de julio de hace veinticinco años. Quien lo vivió no va a olvidarlo fácilmente. Yo me veo en una playa del sur: es mi sagrado mes de vacaciones. Doce días después de lo de Ortega. No tengo radio ni móvil, no hay ningún quiosco de prensa por los alrededores. Y la cabina telefónica que cae más cerca está a veinte minutos de sol candente. Siempre he deseado así mis vacaciones: una tregua, un paréntesis blindado, innegociable, dentro del cual borrar el acoso habitual del mundo. Y, sin embargo… Sin embargo, lo supe, lo supimos. De inmediato. No sé siquiera ahora cómo me llegó la noticia. Pero sí recuerdo, y no podré olvidarlo, aquel súbito silencio: ominoso a las orillas del festivo mar del mes de un 13 de julio malagueño. No me hizo falta preguntar. Nadie precisa ratificar lo obvio. A Miguel Ángel Blanco lo habían matado.
Hubo, tal vez, el estupor de ver verificarse aquello que más temíamos: sospechábamos que lo peor estaba por venir después de la liberación de Ortega Lara. El aire era una sólida amenaza, desde aquella noche en la cual, bajo la máquina anclada en una nave industrial de Mondragón, fue rescatado lo que apenas si era sombra de una sombra. Y nadie pudo ya seguir enmascarando lo más grave: el minucioso empeño puesto en arrebatar a un hombre su condición humana antes de que llegara el momento de arrebatarle la vida. Las imágenes de ese superviviente, que no tenía ya ánimo siquiera para salir del ataúd de cemento en el cual llevaba enterrado dos años, quedan en nuestras memorias como constancia de algo que en el más desolado Freud habíamos leído: el relente de crueldad que anida en recovecos oscuros de la mente humana.
Pero iba a ser, aquel horror, sólo el principio. Lo presentíamos. Todo se volvió, a partir de ese 1 de julio, amenazante. ETA sabía que las imágenes fantasmales del esquelético superviviente habían borrado cualquier coartada retórica: ni patrias legendarias ni heroísmos fantaseados ni nada grandilocuente o doctrinario pueden mirarse tranquilamente ante un espejo así. Y el espejo saltó en esquirlas. Y la loca fuga hacia delante dibujó su amenaza sobre todas las cabezas: era vital, para que la mitología del terror pudiera ser salvaguardada, asestar un golpe que cegara, bajo grandilocuentes leyendas de sangre y muerte, el turbio espanto de haber enterrado vivo a un hombre. Fríamente. Miguel Ángel Blanco iba a poner la sangre, su sangre, su vida. No llegó a cumplir treinta años. Todos supimos, ese día, que no estaban ya en juego ni leyenda ni política ni doctrina ni grandes proclamas. Que todo aquello hablaba sólo de una pesada fascinación por matar: lo peor de todo.
Entre el 1 y el 13 de julio de 1997, nuestro mundo naufragó. De un golpe brusco. Y nada volvió nunca a ser lo mismo.