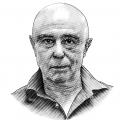Elogio del artificio
Y todos, en la nocturna soledad del cinematógrafo, absolutamente todos, saben, sabemos, que es de ese milagro artificial llamado Rachael, de lo único de lo cual el cazador de androides sabe ya, inexorablemente, que vale de verdad la pena haberse enamorado
¿Quién hubiera podido no amar a aquella Rachael? Era el año 1982. Ridley Scott, pasado el tiempo, quedará como uno de los directores más irregulares de la historia del cine. Pero por aquel entonces, al inicio de los años ochenta, era sólo el autor de dos pequeñas joyas: una adaptación primorosa, en 1977, del relato en el que Josef Conrad da cuenta del inconcluso duelo entre dos oficiales a través de las guerras napoleónicas; y, en 1979, la enfermiza odisea futurista que han de afrontar los nada heroicos tripulantes de la herrumbrosa nave espacial «Nostromo» (nuevo homenaje conradiano), en su vana escaramuza con un diablo que reviste forma bestial de «predador puro».
Pero, en 1982, una secuencia ancla a Scott en la historia del cine. Que es la historia de nuestras melancolías: las de quienes tuvimos la edad para soñar de verdad sólo tragados por las grandes salas, en cuya madriguera de luz y sombra adquieren esos sueños la intensidad que nunca poseerá la vida.
El inmenso salón de la «Tyrell Corporation», zénit de la creación robótica, ha atenuado su iluminación hasta la penumbra. Al buscador de androides Rick Deckard, propone el gran ingeniero Tyrell un básico enigma: establecer la humanidad o no del espécimen por él propuesto. Delimitar, así, si es posible distinguir a un humano de uno de esos androides Nexus-6, a los que la factoría codifica para que se desactiven en un plazo de años muy breve. El espectador ve avanzar, como en una ensoñación, a Rachael: una jovencísima Sean Young que nunca volverá a ser ella después de aquella escena. El largo test acaba. Deckard cierra de un golpe su ordenador. El espectador no necesita que le den el resultado. Está en la triple mirada que ve cruzarse en la pantalla. Y todos, en la nocturna soledad del cinematógrafo, absolutamente todos, saben, sabemos, que es de ese milagro artificial llamado Rachael, de lo único de lo cual el cazador de androides sabe ya, inexorablemente, que vale de verdad la pena haberse enamorado.
La historia de amor más extrema —esta a la que Philip K. Dick había dado correcta forma literaria y Scott desmesurada apoteosis de amour fou surrealista— va a desplegar su algebraico juego durante las dos horas que cierra la apocalíptica admonición del cazador Harrison Ford: «¡Ella morirá!» «¿Y quién no muere?»
¿Es la máquina más temible que el humano, la inteligencia llamada «artificial» más peligrosa que el artificio al cual el animal hablante llama inteligencia? ¿Quién, que guarde una mínima sindéresis, podría pretender dar respuesta a eso? Todo en los humanos es artificial: fruto del arte; si se prefiere, de la artesanía. Todo. No existe «inteligencia natural»; la inteligencia es un muy refinado artilugio de los animales hablantes. Una máquina —o una aplicación informática— bien regulada podrá ser menos falible que un cerebro humano, más rápida, menos lastrada por las ataduras —esto es, por las distorsiones— afectivas. ¿Cruel? Si está bien diseñada, lo será. Exactamente igual que lo es la mente humana. Y compasiva, en idénticos medida y criterios. Cuando, allá por el prehistórico año 1982, salíamos de un cine en la Gran Vía que ya no existe, envidiándole a Deckard la efímera eternidad del amor por una androide cuya vida está pronta a apagarse, todos sabíamos —creíamos saber— la cruda verdad que profetizaba el Doctor Tyrell: «la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo».
Entre el bello artificio y eso fallido a lo cual llamamos un humano, ¿quién se atreverá a desechar el artificio? ¿Hubiera alguien podido, de verdad, no amar a Rachael?