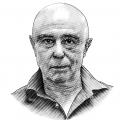Literatura sólo
Las apenas diez páginas del cuento, que ese giro brutal cierra, llevan el título de 'El desafío'. Las escribió, en 1958, Mario Vargas Llosa. Fueron primero publicadas en traducción francesa. Y sólo un año después, ya en español, como uno de los relatos que componen el volumen 'Los jefes'
No hay vida del que escribe. Para el que lee. Hay escritura. Sólo. Y cuanto pueda acontecerle a aquel que firma, nada podrá decirnos, en rigor, serio sobre la obra: esa red de enmascaramientos, en cuya geometría, algunas veces —pocas— los recodos más íntimos —los nunca en primera persona confesables— del animal hablante asisten al sobrecogedor prodigio de revelarse universales.
Son pocos, en la recóndita vida de un lector, esos desconcertantes fogonazos. De muy niño, lo fueron para mí dos fulguraciones narrativas de Andersen, en torno a las cuales vinieron a girar, mucho más tarde, las constantes inalteradas de mi escritura. De adolescente, un puñado de versos de Homero —de quienquiera que fuese eso que el nombre Homero enmascara—, en los que sigue sonando el blando golpe que sobre el polvo de Ilion imprimen las lágrimas hirvientes de los caballos de Aquiles. Y, algunos años más tarde, en un atardecer de mi primer año de estudiante en la Complutense, la escueta voz que, al cerrar el relato de un duelo, imprime al sórdido suceso de una muerte a navajazos, el giro intemporal de la leyenda: «No llore, viejo… No he conocido a nadie tan valiente como su hijo». Y fuerza, así, la regresión del presente narrado al no-tiempo del mito: Príamo, que acarrea hasta las puertas de su ciudad el despojo de Héctor.
Las apenas diez páginas del cuento, que ese giro brutal cierra, llevan el título de «El desafío». Las escribió, en 1958, Mario Vargas Llosa. Fueron primero publicadas en traducción francesa. Y sólo un año después, ya en español, como uno de los relatos que componen el volumen Los jefes.
No deberíamos nunca conocer el nombre del que escribe. Menos aún, cuando lo escrito es una obra maestra. Porque, al fin, un objeto sagrado no admite filiación bajo nombre humano. Supieron eso cuantos ejercieron su arte como la elevación a un territorio en cuya desmesura el empírico autor es un estorbo, nunca a la altura de lo hecho. ¿Qué nos aporta el nombre, verdadero o supuesto del hombre que ocupó sus días en tallar una virgen gótica? ¿Qué, la partida de nacimiento de un maestro cantero que se hubiera ocupado de ajustar sillares en las catedrales de Saint-Denis o de Burgos? ¿Qué, el silenciado nombre de aquel que, en el dorso invisible de una lápida funeraria coloreó las formas del «Sublime nadador» en Paestum? El autor es invento de una modernidad sin cura vanidosa. Y, demasiadas veces —¿exagero si digo casi todas?— una máscara que impide ver la obra.
Pero la obra, la obra verdaderamente grande, la de un Mario Vargas Llosa por ejemplo, poco tiene —o tiene nada— del hombre que consagró eso tan dolorosamente tasado que es el tiempo de su vida a imponer sello de intemporalidad en lo efímero, a transfigurar signos materiales en cruzados espejos de primordial mitología.
Muy pocos, en el correr el tiempo, sobreviven a la metamorfosis del artesano en artista, que los renacentistas vieron como el milagroso emerger de un Deus in Terris. Pero no es un milagro: es la paciencia del oficio, de cuyo empecinamiento, el tiempo sacrificado —esto es, la vida— extrae aquello que no se atiene ya al correr de horas ni de milenios; lo que fulmina, no a un hombre, a todos; lo que debe estrujar el corazón de cualquiera que lea. Que lea el Canto XVII de la Ilíada. Que lea —Dios sabe ya al cabo de cuántas veces— la trágica austeridad que el joven Vargas Llosa ponía como cierre a un sombrío relato en el año 1958: «No llore, viejo… No he conocido a nadie tan valiente como su hijo». Escritura sólo.