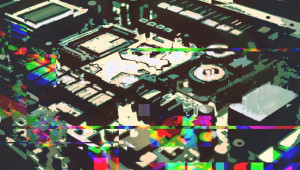Diplomáticos
La continua adaptación a las nuevas demandas, junto con las exigencias presupuestarias, nunca debieran impedir el cierre de misiones donde no hacen tanta falta. Optimizar estos recursos tendría que ser prioritario, y no sé si lo está siendo
La abnegación con que muchos servidores públicos desempeñan sus labores en el extranjero es digna de encomio. Siempre me han impactado sus ejemplares familias, toda una vida de la ceca a la meca. Eso, que antes era habitual entre los funcionarios que recorrían España de destino en destino, desapareció con las autonomías y la absurda tendencia a complicar los traslados de un sitio a otro. Sosa Wagner, por ejemplo, sostiene que los docentes universitarios tienen hoy menos movilidad que el Doncel de Sigüenza. Y tiene razón. Ahora el funcionario nace, crece, se reproduce y muere en la misma plaza. Y eso ha empobrecido bastante a los cuerpos de los que forman parte, además de privarles de mil experiencias vitales.

En el caso del servicio exterior del Estado tal vez debiéramos repensar algo su juego en una sociedad digitalizada (o en deseable curso de serlo), y en la que los desplazamientos fuera de nuestras fronteras han dejado de considerarse excepcionales. Buena parte de la información que sobre determinado país obtenían antes nuestras embajadas es ya factible conseguirla a través de otros cauces, o desplazándose temporalmente allí, sin necesidad de contar de forma estable con un equipo de profesionales en las quimbambas. Y los trámites consulares estamos tardando en gestionarlos a través de medios electrónicos, como en algunas naciones sucede desde hace rato con la gestión de cierta documentación. De mi época como cónsul honorario del Perú recuerdo expedir salvoconductos de ese modo, hace más de diez años. A ver si pronto se hace realidad que el ciudadano pueda resolver su papeleo sin desesperarse con un teléfono de asistencia que no deja de comunicar o con colas interminables que suelen desembocar en un vuelva usted mañana.
Cuando uno se desplaza por el mundo solo traba contacto con estos funcionarios al tener un problema serio y que quiere que se haga aún más gordo, me comentó en su día, con ácida mala uva, un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, diplomático de carrera. Aunque sea de agradecer que tras aterrizar donde sea nos recuerden en el móvil los números consulares, es lo cierto que si nos pasa cualquier cosa solemos antes contactar con el seguro, la tarjeta de crédito, la compañía aérea, el turoperador o algún conocido, porque la alternativa brindada por nuestros representantes no acaba de seducirnos, quién sabe si por nuestra atávica desconfianza hacia lo oficial o por la sospecha de que poco podrán hacer para ayudarnos, aunque no les falte buena dosis de voluntarismo. Hablo en términos generales, por supuesto, porque me constan actuaciones muy meritorias de este personal, alguna rayana en lo heroico.
Y luego está la ausencia de una verdadera política exterior de la Unión Europea, que esa es otra. No encuentro demasiado sentido que, en Hispanoamérica, donde España conserva intensos lazos, existan tropecientas legaciones de los demás países comunitarios, pudiendo canalizarse sus necesidades a través de nuestra embajada, reforzándola en medios. Lo propio sucede en áreas francófonas o anglosajonas, donde cuesta entender la existencia de representaciones permanentes españolas. La continua adaptación a las nuevas demandas, junto con las exigencias presupuestarias, nunca debieran impedir el cierre de misiones donde no hacen tanta falta. Optimizar estos recursos tendría que ser prioritario, y no sé si lo está siendo.
En un ámbito tan refractario a los cambios, los clichés suelen caer por su propio peso. Esa imagen del diplomático como alguien que piensa dos veces lo que va a decir para no decir nada ha terminado calando, así como la escasa exigencia de su cometido. De nuevo estamos ante estereotipos cargados de completa injusticia, porque existen infinidad de casos que nos enorgullecen. No es cierto que, al contrario del dromedario, el diplomático sea capaz de estar bebiendo siete días sin trabajar, como también me comentó con cáustica ironía aquél mandamás de Exteriores. Lo que sucede es que el desempeño de estos empleados asociado a pintorescos saraos no contribuye mucho a subrayar su esforzado quehacer diario, que no acostumbra a divulgarse como debiera.
Reflexionar sobre estas cuestiones tendría que estar más sobre el tapete. Y trabajar de una vez por un servicio exterior ágil y eficaz, volcado en los terrenos empresarial y cultural, que responda a lo que esperamos los españoles.
- Javier Junceda es jurista y escritor