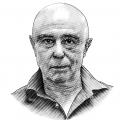Dos Papas, en el gozne del milenio, rinden sucesivo homenaje a Blaise Pascal. No debería resultar extraño: Pascal es, con certeza, el pensador moderno más hondo de la tradición católica. Sorprendió, sin embargo, que hubiera sucedido ese doble homenaje acometido por Benedicto XVI y Francisco. El autor de los Pensamientos había vivido en la certeza de que Dios sólo se muestra al solitario: tal era el nombre, «solitarios» que a sí se daban quienes tejieran su círculo en torno a las monjas de Port-Royal. Sus adversarios acuñaron para ellos el nombre de «jansenistas». Pero, en rigor, eran tan sólo estrictos agustinianos, que jamás se avendrían a aceptar otra denominación que la de «cristianos». Un solitario no es nunca un hombre cómodo. Aun el más devoto. Pascal despertó algo más que suspicacias.
En 1959, cuarenta y seis años antes de ser Benedicto XVI, el joven profesor Joseph Ratzinger dicta la lección inaugural de su cátedra en la Universidad de Bonn. Su título –«El Dios de la fe y el Dios de los filósofos»– es paráfrasis de un escrito íntimo de Blaise Pascal, hallado sólo tras su muerte. Nosotros lo conocemos como el «Memorial» y es anotación inmediata de una experiencia mística: revelación que el por ella fulminado fecha con la minucia de quien asiste al vértice de su vida: «El año de gracia de 1654. Lunes 23 de noviembre… Desde en torno a las diez y media de la noche hasta las doce y media». Al profesor Ratzinger lo impulsa la idea de ver en esa vertiginosa anotación de Pascal la raíz paradójica del cristianismo moderno. También, la culminación de un dilema cuyo origen él rastrea en la primera traducción de la Biblia al griego, la Septuaginta: la problemática apropiación de un corpus monoteísta por la lengua platónica que lo traduce. Ratzinger volverá regularmente sobre esa paradoja: en sus años profesorales, como en su pontificado.
En 2023, dos años antes de su muerte, no es Jorge Mario Bergoglio, sino el Papa Francisco, quien se asoma a Blaise Pascal. No en lección académica, naturalmente. En Carta Apostólica que, bajo el título de Sublimitas et miseria hominis, conmemora el cuarto centenario de su nacimiento. La carta papal se abre y se concluye con una exégesis de la meditación pascaliana sobre la enfermedad como metáfora de la condición humana. Fue ésa, para el sabio del siglo XVII, una experiencia idéntica a la de la vida. Pascal había sido un niño de cuya supervivencia cupieron pocas esperanzas. Y sus treinta y nueve años de vida fueron, íntegros, los de un hombre muy impedido. Que alguien en ese estado de salud fuera capaz de dar a la luz algunos de los más bellos –y más enrevesados– teoremas matemáticos de su tiempo, nos maravilla como maravilló a sus contemporáneos. Que, en su correspondencia con el inmenso Pierre Fermat, haga notar hasta qué punto esos teoremas son juegos, juegos sólo con los que pasar el tiempo, juegos por los que no se tomaría el esfuerzo de dar dos pasos fuera de su cuarto, da constancia de lo esencial: a eso esencial él lo llama «conversión». De ella alza acta la nota íntima del año 1654: «Dios de Abraham. Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y los sabios».
Dos sucesivos Papas rinden –entre el mediar del siglo XX y el inicio del XXI– veneración a un maestro del siglo XVII que, sin embargo, no estuvo exento de conflictos mayores con la autoridad eclesiástica. Porque Pascal era demasiado puro –como geómetra y como devoto– para buscar abrigo en las instituciones. El primero de esos dos Papas pone, en 1959, la luz de un sabio en la complejidad del filósofo para el cual «burlarse de la filosofía es el verdadero filosofar». En 2023, su sucesor, este que murió anteayer, se asoma al hombre que ve en su enfermedad metáfora de vida auténtica: «No me compadezcáis. La enfermedad es la condición natural del cristiano, porque le hace estar donde siempre debería: en el sufrimiento de la desdicha, en la privación de todos los bienes y de todos los placeres de los sentidos, exento de todas las pasiones…, sin ambición, sin avaricia, y a la continua espera de la muerte».
En lacónica anotación, que cierra en 1657 la agria polémica de las Provinciales, Blaise Pascal trasluce la desazón de saberse atrapado «entre Dios y el Papa». Cuatro siglos luego, el cruce sucesivo de dos miradas papales restablece el difícil equilibrio de las cosas: sabiduría y enfermedad, tal es la esencia humana. Entre el infinito y lo ínfimo, allá donde todo se trueca en paradoja.