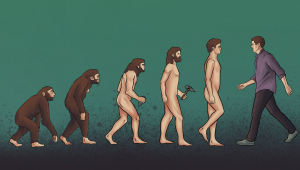Americaño
Los que postulan que el castellano pase a denominarse «americaño» desconocen por completo este fértil y plural sentido que el paso del tiempo ha otorgado a nuestras sociedades y al idioma que compartimos
Ni «americaño», ni «africanés», ni «yanquiés». Cuesta creer que no se comprenda a estas alturas que los principales idiomas hace tiempo que dejaron de ser los hablados solo en sus lugares de nacimiento. Esta absurda polémica me recuerda a aquel diálogo de besugos entre dos a las puertas de un bar en Cataluña: «Soy natural de Ciudad Rodrigo, pero llevo viviendo aquí desde más veinte años, de modo que ya me dirás entonces de dónde soy…». «Pues de dónde vas a ser, ¡de Ciudad Rodrigo!», contestó su interlocutor sin disimular una pícara sonrisa. Esta enésima ocurrencia lingüística vestida de supuesto ingenio parecen promoverla quienes se manejan bastante bien en argentiñol, siguiendo sus peculiares criterios rebautizadores de lenguas.
Tal vez habrá que recordar a estos inventores de palabras que más de setenta mil voces y ciento veinte mil acepciones recoge el Diccionario de Americanismos auspiciado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, una colosal iniciativa concebida hace dos siglos. No pocos de estos términos los usamos a diario en castellano, tras tomarlos prestados de otros léxicos, como el quechua. Es el caso de cancha, caucho, pampa, guano, tamal, o carpa, entre un larguísimo etcétera. ¡Cuántas veces hemos preguntado en nuestros viajes al nuevo continente por este o aquel vocablo que no procede emplear al tener allí significado distinto, tantas veces inapropiado!
El resultado de esta formidable integración cultural es el español que pronto llegaremos a emplear cerca de seiscientos millones de personas en el planeta, de los cuales apenas somos en la península cuarenta y seis millones y medio. Lo mismo sucede con el inglés, sin que a nadie se le ocurra llamarlo «yanquiés» por mucho que quintuplique la población que lo utiliza en los Estados Unidos, por ejemplo.

Esta realidad mestizada se parece mucho a la anhelada por la gran Isabel I de Castilla, al pretender la «unión de todos los pueblos y razas bajo el mismo idioma, las mismas leyes y la fe católica», como subraya Rafael Aita en su interesante obra sobre los incas hispanos. De hecho, el proceso de fusión de sangres y herencias, de alianzas e intereses entre pueblos, engendraron una hispanidad que asimilaría tradiciones, verbos y costumbres de las más diversas procedencias, amalgamando dos mundos que salían al encuentro, el europeo y el americano. Los incas hispanos, como apunta Aita, portaban con orgullo la corona de sus mayores, pero montaban a caballo y escuchaban música clásica, hablaban español, quechua y hasta latín, siendo fervientes católicos que rezaban al apóstol Santiago y hasta fundaron parroquias en los Andes. Sin la patata traída del altiplano, ya me dirán qué tortilla íbamos a poder hacer aquí.
Esa profunda fusión producida a lo largo de las centurias llevó giros o modismos a una u otra orilla, configurando un español riquísimo en acentos y significados aquí y allá, fácil y espontáneamente aceptados por el hablante cuando los conoce. Como la jota, que es danza que se extiende desde su raíz maña al resto España e incluso a algunas partes del extranjero, el idioma de Cervantes lo es también del Inca Garcilaso de la Vega, hijo por cierto de un capitán extremeño y una sobrina de Atahualpa que llegó a tomar las armas para defender a España bajo el mando de don Juan de Austria.
Existen infinidad de muestras de este hondo sincretismo que ha forjado la comunidad hispánica a lo largo de las centurias, sin que necesitemos ahora desdibujar su común origen ibérico. El fandango no puede ser comprendido sin sus antecedentes en el nuevo mundo, de donde vino, sin que quepa discutir su genuino carácter típicamente español. Como el cajón flamenco, que fue llevado al Perú por esclavos africanos antes de saltar a Andalucía y de convertirse en pieza clave de su folclore.
Los que postulan que el castellano pase a denominarse «americaño» desconocen por completo este fértil y plural sentido que el paso del tiempo ha otorgado a nuestras sociedades y al idioma que compartimos. Sin necesidad de llamarlo de diferente manera, sino limitándonos a hacer simple uso de él, podemos recorrer desde el Cabo de Hornos hasta las tierras más al norte de la Unión Americana, pero al hacerlo no podemos dejar de recordar siempre con estremecimiento aquellas notas manuscritas del monje de San Millán.
- Javier Junceda es jurista y escritor