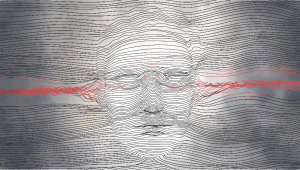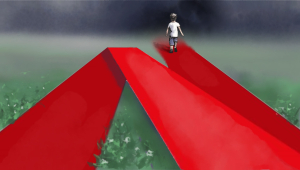Chozo-Blanco
Da igual lo que hayamos crecido o lo que nos hayamos peleado una vez nos hemos hecho mayores. Para mí las personas que habitan esas felices evocaciones nunca han crecido y son tan buenas como el mejor de los recuerdos que tengo sobre ellas
No sé qué me pasa últimamente, pero siento mucha nostalgia por mi infancia. Debe de ser por mis raíces extremeñas, porque al contrario de lo que le sucede a mucha gente, a mí es el calor y no la lluvia lo que hace que se despierten en mí los recuerdos más queridos, lo que hace que me quede mudo y con la mirada fija meditando sobre esos tiempos en los que nada era imposible y todo parecía más fácil.
Les mentiría si les dijera que no tuve una niñez feliz. En realidad, era tan consciente de la suerte que tenía y de lo efímero que es el tiempo que, de forma casi clarividente, absorbí gozoso aquel extraño brebaje infantil que la vida me ofrecía hasta dejar la tinaja totalmente seca. Y aunque nunca quedé del todo saciado de aquella época, si les puedo decir que mi nivel de embriaguez fue alto.
Por eso, me da mucha rabia que mi hijo no pueda vivir lo mismo que yo. Es eso lo que me entristece. Y no porque yo no quiera o no pueda proporcionárselo, sino porque sencillamente es imposible que algo como aquello pueda repetirse. Fue algo tan extraordinario y único que solo con describirlo no basta para hacerse una idea de su enormidad.
Cuando miramos hacia atrás todos tenemos un lugar referente que indefectiblemente nos recuerda a nuestra infancia. Un sitio con el que identificamos todo lo bueno y lo malo que nos pasó durante esos años y que siempre evocamos con ternura y una especie de nudo en la garganta. Para mí ese sitio se llama Chozo-Blanco, el cortijo extremeño donde vivían mis abuelos paternos y donde pasé algunos de los momentos más felices de mi vida.
Chozo-Blanco era un cortijo enorme, al más puro uso de aquella tierra, rodeado por grandes extensiones de campo y árboles frutales. Lo curioso de la situación es que en aquella casa convivíamos dos familias separadas únicamente por una línea imaginaria. A un lado de esa línea estaba la parte de mi abuela María Antonia o «la de los Cabello», y al otro lado estaba la de mi tía abuela Eugenia, o como la conocíamos nosotros, «la otra casa» o «la de los Hernández».
Y es importante señalar el nombre de estas dos grandes mujeres, ya que ambas fueron el origen de todo y las artífices de aquel milagro de familia. Entre las dos hermanas tuvieron la nada desdeñable cifra de 19 hijos, once mi abuela y ocho mi tía abuela. Nunca podré agradecerles lo suficiente sus sacrificios, ya que gracias a ellos yo pude tener la infancia que tuve.
Por su parte, los hijos de María Antonia y Eugenia, entre los que se encontraba mi padre, no tuvieron ese claro afán de repoblar todos los continentes de la tierra y se contentaron con tener camadas más pequeñas. Pero claro, ustedes entenderán que, a pesar de no emular la heroicidad de sus padres en cuanto al número de hijos, 19 personas dan para mucho. Tanto es así que aquella tribu de Cabello de los Cobos y Hernández-Gil tuvieron a su vez la respetable cifra de 50 descendientes, entre los que yo tengo la suerte de incluirme.
Para que se hagan una idea de la dimensión de la familia, durante las vacaciones de Semana Santa, por ejemplo, podíamos llegar a convivir en aquella casa más de setenta cristianos entre abuelos, hijos, nietos y demás personas que trabajan en Chozo-Blanco.

Ahora, tras darles estas cifras, entenderán un poco mejor a lo que me refería al principio, ¿no? Cómo un niño puede ser infeliz teniendo todas las vacaciones a 49 primos y primas a su disposición con los que poder jugar, pelear, correr, nadar, caerse y hasta en algunas ocasiones darse unos besitos.
Durante las vacaciones la casa era un gran bullicio constante. Un caos maravilloso y una auténtica locura. Cuando no estábamos en la calle tramando alguna trastada, los niños correteábamos por todos lados molestando a nuestros padres y a todo el que se ponía por delante. Tensábamos conscientemente la cuerda de la paciencia de los mayores con nuestras tonterías esperando impacientes a que mi tío Antonio Silva, con ese gracejo inconfundible que tanto le caracterizaba, nos mandara a todos a jugar a la calle o si era de noche a «la puta galería». Lo hacía por nuestro bien, pues bien sabía que era mejor una voz a tiempo que un coscorrón de nuestros padres más tarde.
Y así pasaban los días eternos de las vacaciones, entre comidas, o más bien ranchos, acampadas, o más bien acuartelamientos militares, meriendas a base de bocadillos de mantequilla con azúcar y paseos interminables en bici liderados por la mayor y más guapa de todos nosotros, la prima Eugenia.
Como nuestra sabia abuela nos prohibía estar en casa durante el día viendo la tele, ya que decía que eso era lo que hacía la «gente tontita», no nos quedaba más remedio que pasar el tiempo haciendo travesuras. Y vaya si las hacíamos. La verdad es que pudimos morir varias veces, pero la diosa fortuna fue buena con nosotros y se conformó con cobrarnos algún diente que otro por nuestras acciones al servicio del mal.
Cuando el calor apretaba de verdad, que en Extremadura es cosa frecuente, no crean que nos metíamos debajo del aire acondicionado. Eso no estaba permitido. De hecho, no recuerdo ni si había aire acondicionado. En vez de lloriquear bajo la falda de nuestras mamis y papis porque hacía cuarenta grados y teníamos popó, cogíamos nuestras bicis tan contentos y nos íbamos a bañar al río. Alguna vez hasta lo hacíamos en pelotas. Y no pasaba nada.
Pero lo más impresionante y lo que nunca voy a olvidar es el Día de Reyes en aquella casa. ¿Se imaginan regalos para 50 niños? Les confieso que nunca he visto y creo que jamás volveré a ver nada semejante. La cantidad de juguetes era tan increíble que, he de confesar, a más de uno se le relajó el esfínter de la impresión al ver aquella improvisada juguetería.
Fueron, como digo, años muy especiales. Años en los que no existían los móviles ni las tonterías, una época en la que si te caías te ponías un poco de Betadine en la herida y volvías a darle patadas a un balón como si tal cosa. Años en los que los adultos respetaban la visión infantil de sus hijos y la fomentaban, pues sabían que muy pronto todo acabaría. Años en los que el campo y los juegos al aire libre educaban a las personas y las hacías más fuertes.
Da igual lo que hayamos crecido o lo que nos hayamos peleado una vez nos hemos hecho mayores. Para mí las personas que habitan esas felices evocaciones nunca han crecido y son tan buenas como el mejor de los recuerdos que tengo sobre ellas. Y prefiero que siga siendo así porque la realidad, desgraciadamente, siempre lo estropea todo.
- Gonzalo Cabello de los Cobos es periodista