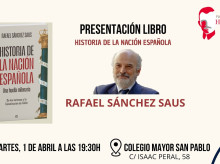Manuel Fraga Iribarne
Cuando Fraga encargó 2.000 calzoncillos largos para enviar a Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial solicitaba el suministro urgente de esta prenda térmica. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Equipamiento alpino para el Sahara Occidental? ¿Desaladoras para el secarral manchego?

El fabricante no lo podía creer, pero la petición no admitía duda. El contratista del Ministerio de Información y Turismo reclamaba 2.000 pares de calzoncillos largos para la colonia. Y lo avalaba el impetuoso ministro Fraga Iribarne. Guinea Ecuatorial solicitaba el suministro urgente de esta prenda térmica. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Equipamiento alpino para el Sahara Occidental? ¿Desaladoras para el secarral manchego?
La historia se remontaba muy atrás. El territorio había pasado a manos españolas en 1778, después de una permuta con Portugal de ciertas posesiones en el Río de la Plata. Algo reducidos sus límites en las Conferencias de Berlín (1885) y París (1890), la Guinea entonces conocida como «Española», de tamaño parecido al de Galicia, tuvo una ocupación gradual y con un componente civil muy superior a la del Sahara Occidental.
En 1960 su censo registraba 7.000 residentes europeos para una población de 240.000 nativos. Ese mismo año sus vecinos Camerún y Gabón accedían a la independencia. Para entonces el enclave aún no resultaba del todo rentable para Madrid, pero en breve podía llegar a serlo. La parte continental, río Muni, aportaba valiosas maderas nobles, mientras que la isla de Fernando Poo (así llamada por su descubridor luso) producía abundante cacao y café. Todas las esperanzas, además, estaban puestas en los hidrocarburos. CEPSA había instalado ya una plataforma de prospección petrolífera en aguas de la bahía de Biafra. A casi tiro de piedra, las exitosas explotaciones nigerianas presagiaban similares beneficios.
Después de poner fin a las discriminatorias leyes de emancipación y conceder al territorio procuradores en Cortes, el franquismo concedió en 1963 un régimen autonómico a Guinea, que a la postre dependía de Presidencia del Gobierno a través de un Alto Comisario.
Vuelo inaugural con Iberia de Madrid a Bata, año 1941
A finales de 1966 el Consejo de Ministros español decidió impulsar la independencia de la colonia. Castiella, titular de la cartera de Asuntos Exteriores, se había impuesto al vicepresidente Carrero y, para dar cumplimiento a los designios de Naciones Unidas, una conferencia mixta (con miembros españoles y guineanos) trabajaría en la confección de una Constitución como paso previo a la independencia. A esta política descolonizadora, que tenía su correlato en las tentativas de apertura doméstica, se había sumado Fraga desde el Ministerio de Información y Turismo.
La comisión antes citada se constituía al margen del gobierno autónomo y suscitó de inmediato el rechazo del entonces incipiente independentismo local, partidario de alterar el orden de los factores: primero, alcanzar la independencia; después, redactar una carta magna sin tutela del colonizador. También ignoraba este particular comité a las Cortes Españolas, pues Exteriores deseaba ser interlocutor único ante el pueblo guineano y evitar el bochorno de que una cámara orgánica debatiese una iniciativa democrática que se negaba a los españoles.
Las sesiones de trabajo se celebraron en el madrileño Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, y evidenciaron pronto las disensiones entre los africanos. Los representantes bubis, etnia mayoritaria en la isla de Fernando Poo (más alfabetizada y mayoritariamente monógama), se mostraban partidarios de conservar los lazos con la metrópoli y, en todo caso, apostaban por dos Estados para Guinea: uno establecido en la isla de Fernando Poo, el suyo, y otro soberano sobre territorio continental.
Casi de inmediato se vieron respaldados por el almirante Carrero, desde la más inmovilista Presidencia del Gobierno, así como por los plantadores españoles de la isla. Los fang, mayoritarios en río Muni, esto es, la parte no insular del país, se revelaban, por el contrario, anticolonialistas y defendían la creación de un solo Estado en el que ellos, por mayoritarios, llevarían la voz cantante.
Frente a la propuesta de ley fundamental elaborada, a instancias de Castiella, por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (futuro ponente de nuestra vigente Constitución) y el proyecto bubi de dos Estados, emergía la figura demagógica de Francisco Macías, voz de los mayoritarios fang y asesorado jurídicamente por el notario español García Trevijano. Aunque no constan pruebas, se le adivinaba financiado por capital británico y francés.
La parte guineana de la comisión (23 de sus 44 representantes) no aceptó la Constitución propuesta por España, que se reservaba la futura explotación de los hidrocarburos. En junio de 1968 la información sobre Guinea fue declarada secreto de Estado.
En esa delicada situación Franco grabó una alocución en El Pardo para los guineanos. Corría el 15 de julio y cuatro días después, con el mensaje en el equipaje, Fraga volaba a Guinea para inaugurar las emisiones televisivas en la colonia. Lo hacía el 20 de julio a los poco más de 3.000 metros de altura del pico de Santa Isabel, hoy pico Basilé. La construcción allí de las instalaciones de radiodifusión no había sido tarea fácil. Los obreros de la isla de Bioko se negaban a trabajar en las cotas superiores de este volcán extinto, donde el termómetro se desplomaba.
La empresa concesionaria hubo de conseguir en Madrid 2.000 calzoncillos largos para ellos. No resultó fácil reunirlos. Como consignó el ministro de Información y Turismo en sus memorias, «el que los hacía no quería creer que eran para la zona ecuatorial». Adquiridas las prendas, la obra pudo finalmente llevarse a término.
El 11 de agosto siguiente se celebraba el referéndum. El pueblo guineano votaba por su independencia. Enfrentados de nuevo el Ministerio de Exteriores (con respaldo del de Información y Turismo) y Presidencia del Gobierno, la antigua metrópoli apostó por varios candidatos a liderar el nuevo Estado. En las elecciones Francisco Macías los barrió a todos.
Fraga regresaría a Guinea para firmar la transmisión de poderes en Santa Isabel el 12 de octubre de 1968. Lo hacía ante el presidente del nuevo Estado, el antiguo vicepresidente del gobierno autónomo. Macías se reveló pronto como un descerebrado que no tardaría en perseguir a los españoles allí residentes, primero, y luego a sus opositores políticos.
Imprevisión, rencillas y bandazos. Un buen planteamiento para la independencia derivó en un cúmulo de improvisaciones. España abandonó Guinea sin asegurarse una relación privilegiada con la antigua colonia. Nadie dio con otro tipo de calzoncillos largos. No había tela bastante para cubrir tantas vergüenzas.