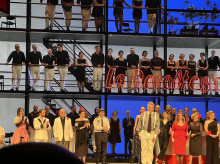María D. López-Menéndez, autora de 'Ardentía 1854', en la calle Real de La Coruña
María D. López-Menéndez, escritora
«La irrupción del cólera en 1854 en La Coruña desató el caos: murió la tercera parte de la población»
Entrevista a María D. López-Menéndez, autora de Ardentía 1854 (Hércules de Ediciones)

La protagonista de Ardentía 1854 (Hércules de Ediciones) es una joven de 17 años, Dolores Seoane, que en 1992, en la noche de San Juan, accede a la iglesia de San Nicolás de La Coruña.
Allí encuentra un grupo de libros antiguos etiquetados con la palabra Ardentía y un año. Al sacarlo de su sitio, se abre un portal en el tiempo relacionado con el fenómeno natural del mar de Ardora y Dolores viaja a La Coruña de 1854, asolada por la epidemia de cólera.
María D. López-Menéndez, autora de Ardentía 1854, a la que en redes ya apodan como «la outlander gallega», conversa con El Debate para hablar de su novela, con motivo de su presentación en la Casa de Galicia de Madrid que tendrá lugar el lunes 24 de febrero a las 19:30.
–En Ardentía 1854 sorprende con una novela de viajes en el tiempo que transcurre en La Coruña. ¿Qué le lleva a enfocar de este modo su libro?–Mi idea es hacer una saga de la que este sería el primer libre. El segundo está ya en fase de corrección. Yo quería hacer una especia de «episodios regionales», como los episodios nacionales de Galdón, pero regionales, enfocados a un público de hoy, joven y con interés por la historia de Galicia. Al mismo tiempo, quería enfocarlo desde el punto de vista de la novela fantástica y de la ficción histórica.
Cada novela de la saga estará dedicado a un episodio de la historia de Galicia y se desarrollará en un punto diferente de Galicia. Esta primera novela se desarrolla en La Coruña durante la epidemia de cólera de 1854.
La mayor parte de los coruñeses desconocen este episodio de su historia, y es el punto más importante de la historia reciente de la ciudad
La mayor parte de los coruñeses desconocen este episodio de su historia, y es el punto más importante de la historia reciente de la ciudad, el que más ha marcado su identidad. Es la época de La Coruña del derribo.
En 1854 La Coruña era la tercera ciudad más poblada de España, sólo por detrás de Barcelona y Valencia. Oviedo era la cuarta y Madrid la quinta. En esa época llamaban a La Coruña «la pequeña París», porque éramos puerto de mar, la entrada de América, aquí estuvo la primera casa de contratación con América en el siglo XVI… De ahí heredamos una apertura de miras que no tenía el resto de Galicia.
En 1853 tuvo lugar en Galicia una de las peores hambrunas de su historia, fue «o ano da fame»
En 1853 tuvo lugar en Galicia una de las peores hambrunas de su historia, fue «o ano da fame» de la que tanto hablaba Rosalía de Castro. Los gallegos emigraron en masa a la ciudad, porque La Coruña era la capital administrativa desde el siglo XVI y tenía línea marítima con América, donde podías estar en quince días.
Todo eso hizo que en la ciudad hubiera una opulencia con una mezcla de establecimientos italianos, franceses e ingreses donde lo que ahora es la calle Real, que entonces era la calle Acevedo.
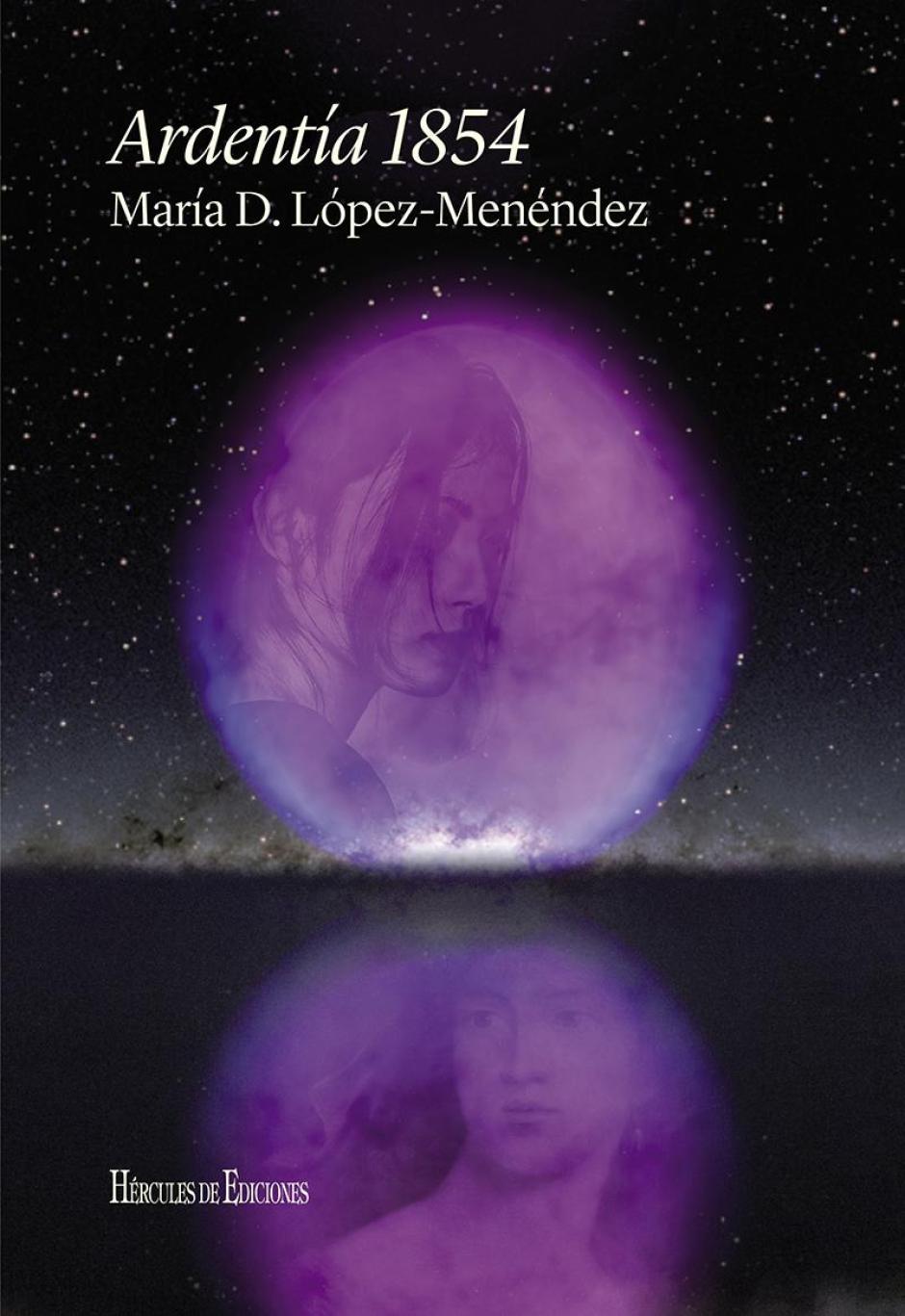
Cubierta del libro
Al mismo tiempo, esa opulencia contrastaba con familias enteras que mendigaban por la ciudad. En ese contexto, en el año 1854, llegó el cólera, que entró por Vigo en 1853 y poco a poco fue subiendo por las Rías Baixas hasta que en 1854, en mayo, llegó un barco al puerto de La Coruña que fue el inicio del cólera. Con el hacinamiento de población en la ciudad la irrupción del cólera desató el caos. En cinco meses murió la tercera parte de la población.
Esa época es la de La Coruña del derribo porque, con tanta población y el desarrollo industrial la ciudad empezó a tirar sus muros
Esa época es la de La Coruña del derribo porque, con tanta población y el desarrollo industrial la ciudad empezó a tirar sus muros para hacerla más cómoda. Por ejemplo, la plaza de María Pita era todo derribo, era un gran solar. Es La Coruña de antes de las galerías. Las primeras galerías se construyeron en 1856, justo después del cólera. Era, por lo tanto, una Coruña totalmente distinta a la que conocemos.
–¿De qué trata este primer libro de la saga?
–Ardentía 1854, al igual que las otras novelas de la saga, parte de la premisa de que la iglesia de San Nicolás de Barí, en la noche de San Juan, si retiras uno de los libros rotulados con la palabra Ardentía y una fecha, se abre un portal en el tiempo que desata el mar de Ardora.
Esta primera novela es una historia de amor. La segunda será una novela de aventuras
La protagonista de este primer libro viajará de 1992 a La Coruña de 1854. Hay una historia real y una historia ficticia. La historia de 1992 y la de 1854 transcurren de forma paralela. Esta primera novela es una historia de amor. La segunda será una novela de aventuras, y transcurre en otro lugar de Galicia, en la Costa da Morte.
–En la novela la epidemia de cólera de 1854 que afectó a la ciudad es el elemento que desencadena la trama. ¿Qué importancia tuvo esa epidemia en el futuro inmediato de la Coruña?
–La epidemia de cólera podría haber supuesto un retraso tremendo para la ciudad. En cinco meses perdió la tercera parte de su población. Sin embargo, si miramos los datos históricos, en los años posteriores se repuso rápidamente.
Era tal la cantidad de víctimas diarias que se prohibió que las campanas de las iglesias tocaran a muerto
Lo que pasó marcó mucho la identidad de los coruñeses. Era tal la cantidad de víctimas diarias que se prohibió que las campanas de las iglesias tocaran a muerto, porque sonaban durante todo el día. Se prohibió también que los carros transitaran con los tacos que llevaban, como las cadenas de los coches de hoy cuando nieva, pero de la época, porque el ruido que hacían por la ciudad era insoportable.

María D. López-Menéndez en la presentación de 'Ardentía 1854' en La Coruña
Sin embargo, el fin de la epidemia ocurrió de un día para otro. El 22 de octubre de 1854 se sacó la Virgen de los Dolores en procesión desde la iglesia de San Nicolás. Ese día pararon las defunciones. Lo dice la prensa de la época. Al día siguiente la gente empezó a hacer vida normal.
–¿Quedan huellas de aquella epidemia en la ciudad en la actualidad?
–Sí, existen algunos vestigios. Como la fosa común más grande que excavaron en el cementerio de San Amaro, que los historiadores se empeñan en decir que está debajo de la capilla, pero eso es imposible, porque la capilla ya existía en 1835 y estaba prohibido enterrar en las iglesias desde Carlos III por motivos de salubridad.
Otro efecto de la epidemia es que muchas personas adineradas, cuando terminó la pandemia, dejaron sus viviendas de la Ciudad Vieja y se instalaron en la Pescadería, en la Nueva Coruña, ya con la plaza de María Pita.
–¿Cómo se documentó para recrear la Coruña de 1854?
–En este primer libro me he apoyado mucho en la prensa de la época, en los boletines de la provincia, el Boletín del Gran Oriente, el Boletín del Cólera… El caso de este periódico es muy interesante. Lo impulsaron un grupo de personas muy valientes, una serie de médicos y periodistas, para contar lo que estaba pasando, porque sabía que de manera oficial no se iba a comunicar.
Este periódico nos va contando cómo va evolucionando la enfermedad, cómo va pasando por distintos pueblos, sube desde las Rías Baixas y luego entra en Coruña. La columna vertebral de la novela es la prensa de la época.
Luego, para recrear el callejero de la época, porque no existían callejeros entonces, lo que hice fue ir al censo. O al protocenso, más bien, de 1854, donde hay un listado de barrios, calles y número de habitantes por calle, y así identificar las calles y ver cómo se llamaban entonces, y así ir haciendo una composición de la ciudad.
–En su novela también aparece el Mar de Ardora, parece que este fenómeno tan común últimamente en nuestras costas se ha convertido casi en un signo de identidad de Galicia. ¿Lo cree usted?
–Sí, así es. El mar de Ardora sólo se produce en 22 puntos en el mundo, y uno es en la costa atlántica de Galicia, sobre todo en la costa de La Coruña. Se lleva estudiando desde 1915. Es un fenómeno natural. Los romanos pensaban que el mar de Ardora era un presagio de algo muy malo y les daba muchísimo miedo.
A mí siempre me ha llamado la atención porque es una cosa preciosa. Creo que es un privilegio que lo podamos tener tan cerca de nuestras casas. Yo quería tener un elemento mágico en la novela, es una novela donde aparecen muchas meigas, cosas de San Juan, y tenía que haber algo tan espectacular como una Ardentía, y la Ardentía es un personaje más dentro de la novela.