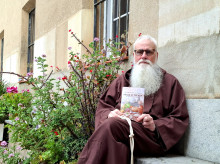La teología de Lole y Manuel
La creación a la que cantan estos flamencos es una casa que el hombre y la mujer deben habitar, está para ser morada y sometida, descalzos, eso sí, porque se pisa terreno sagrado
Era el año 1975 y la voz flamenca de Lole Montoya exigía lo siguiente: «Señor de los espacios infinitos/Tu que tienes la paz entre las manos/Derrámala Señor te lo suplico/Y enséñales a amar a mis hermanos/Enséñales lo bello de la vida/Y a ser consuelo en todas las heridas/Y amar con blanco amor toda la tierra/Y buscar siempre la paz, Señor/Y odiar la guerra». Pocas oraciones he escuchado yo más contundentes. El estribillo llenaba el aire de luz porque «Todo es de color» aún se sigue cantando. Para Lole y Manuel, precursores de lo que se llamó el nuevo flamenco, conocer con realismo que el cardo siempre grita y la flor siempre anda callada no es obstáculo para afirmar que toda la realidad tiene color y merece el canto. Esta certeza sigue el consejo de Jesús, de no arrancar la cizaña porque se iría detrás el trigo, aprender a convivir en este mundo con el bien que se abre a codazos paso por la ciénaga, o simplemente, está ahí, esperando a ser seguido.
Las canciones de Lole y Manuel cantaban esta convivencia y lo hacían con giros lorquianos, donde la naturaleza cobraba una presencia misteriosa, sagrada, signo de Otro, presencia de una vida profunda y expectante que espera ser desvelada por el ser humano. La creación a la que cantan estos flamencos es una casa que el hombre y la mujer deben habitar, está para ser morada y sometida, descalzos, eso sí, porque se pisa terreno sagrado. Por eso, todos seguimos llorando por esa mariposa blanca que de un lirio se enamoró, porque un coleccionista, una mañana de primavera, la clavó con alfileres sobre cartulinas negras y la llevó a su museo de breves bellezas muertas. La voz de Lole va entrando, sin moralismos, en la conciencia del que escucha que se pregunta cuantas veces ha pasado por la existencia como un coleccionista que quiere atrapar el aire que respira, como si no fuera un regalo.
Confieso que mi examen de conciencia tantas veces lo he hecho con Dime, el palo por el que he cambiado el Decálogo, y me he ido preguntando si he mentido alguna vez, y si cuando lo he hecho, he sentido vergüenza de ser embustera, o si he odiado a aquel que he hecho creer un cariño de verdad. Dime, me digo, si siento mi corazón como siento el dolor de mis hermanos o creo en Dios como creo en el fuego cuando me quemo; si es el cielo mi ilusión y la verdad en la tierra, me cuestiono. Pocas preguntas me han puesto tanto contra las cuerdas como estas, y a su vez me han vuelto a poner en el camino con tanto empuje. ¿No es esta la labor de ponernos delante del Misterio? Lole y Manuel caminan por sendas franciscanas y juanistas. Cantan a la vida sabiendo que está amenazada y también grabada en las palmas de Sus manos. El cantar de los cantares no está lejano a estos trianeros, que tratan como a una niña a su Sevilla, porque toda la realidad es una mujer digna de ser amada.
Buceando en sus letras nos encontramos además con una manera cartuja de crear. El copyright no está del todo claro. Parece poner en su tumba «un trianero» al modo de los monjes al morir. Y es que las letras que cantan Lole y Manuel son también de un tercero, Juan Manuel Flores, otro sevillano del barrio del Tardón, que escribía en servilletas de bares y las regalaba a sus amigos, la pesadilla de la SGAE. Cuentan que Manuel y Juan Manuel bebían, reían, cantaban y escribían, y a saber después de quien era lo cantado (aunque parece que sobre todo de este último), ¿no es la manera más auténtica de crear? El alma respira y lo hace en compañía, los talentos no se entierran pero tampoco se preocupan de los denarios. De esta manera de vivir surge el adelanto de la nueva tierra que todos anhelamos y oímos el rumor Ha llegado la mañana.