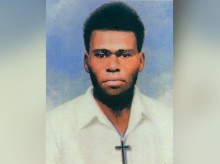Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, de Bartolomé Esteban Murillo
De tal palo, tal astilla: cuatro madres santas cuyos hijos también llegaron a los altares
Santa Ana y la Virgen María o santa Isabel y el Bautista son algunos de los ejemplos más conocidos

Cuenta la tradición que Fe, Esperanza y Caridad eran las tres hijas de santa Sofía. También que sus vidas estuvieron marcadas por la piedad y el amor a Cristo, pero fueron cortas, ya que el emperador Adriano ordenó decapitarlas delante de su propia madre. Tres días y tres noches después de llorar sus pequeñas, de 12, 10 y 9 años, Sofía murió. Todas ellas están en la larguísima lista de santos de la Iglesia católica junto con otras parejas de madres e hijos.
Santa Ana y la Virgen María o santa Isabel y el Bautista son algunos de los ejemplos más conocidos, pero en los anales de la historia de la Iglesia se recogen otras muchas biografías de santos cuyas virtudes seguramente le fueran traspasadas por sus progenitoras.

San Agustín con su madre, santa Mónica, quien tantos años rezó por la conversión de su hijo
Santa Mónica, madre de Agustín de Hipona
En lo que es hoy Argelia vivía Mónica. Era todavía muy joven cuando contrajo matrimonio con un decurión pagano llamado Patricio, con quien tuvo tres hijos: dos varones, Agustín y Navigio; y una mujer, cuyo nombre se desconoce. La santa es recordada por sus extraordinarias virtudes cristianas, por haber rezado intensamente por la conversión de su hijo (que acabó siendo doctor de la Iglesia) y por haber soportado el adulterio de su marido. Tras 17 años de insistencia, de haber viajado tras las huellas de su hijo hasta Italia, vio a Agustín convertido y bautizado a los 28 años de edad, después de una vida descarriada.

Santa Clara de Asís
Ortolana de Asís, madre de las santas Clara e Inés
Casada con el noble Favarone Offreduccio, cuando quedó viuda se unió al monasterio de san Damián, que había fundado su hija, la gran santa Clara de Asís. Ortolana era profundamente piadosa y devota, según la definió su vecina Pacífica. Cuenta la tradición que en un viaje a Tierra Santa, tuvo una visión mientras oraba: de su vientre salía una rama con tres brotes luminosos; entendió que tendría tres hijas que serían gloria del mundo. Es venerada como beata en la Iglesia católica.Santa Emilia y sus cinco hijos santos
El crecimiento del cristianismo era un desafío para el imperio romano. Corría el siglo III y el matrimonio formado por san Basilio y santa Emilia había concebido ya nueve o diez hijos (no se sabe con exactitud). A ella se la venera como santa, pero no es la única de su familia. Cinco de sus hijos también lo son: Basilio de Cesárea, Macrina la Joven, Pedro de Sebaste, Gregorio de Nisa y Naucracio; además de su suegra Macrina la mayor. Toda su vida la dedicó a la fe cristiana. Su forma de vida ascética atrajo a otras mujeres que convivieron en un ambiente casi conventual, alejadas del materialismo.

Retrato de Celia Guérin
Santa Celia Guérin y Teresita de Lisieux
Hija de un gendarme y una campesina, Celia Guérin quiso seguir los pasos de su hermana y entrar en la vida religiosa, pero fue disuadida por la superiora del Hôtel Dieu. Hizo de su taller de costura su forma de vida y se casó a los 27 años con Louis Martin. Ambos acordaron llevar un matrimonio josefino –como el de María y José, tratándose como hermanos y sin tener hijos–, pero su confesor les aconsejó que tuvieran descendencia y cambiaron su postura. La Iglesia se habría quedado sin Teresita de Lisieux, primera mujer doctora de la iglesia y patrona de las misiones sin haber salido nunca de su convento.