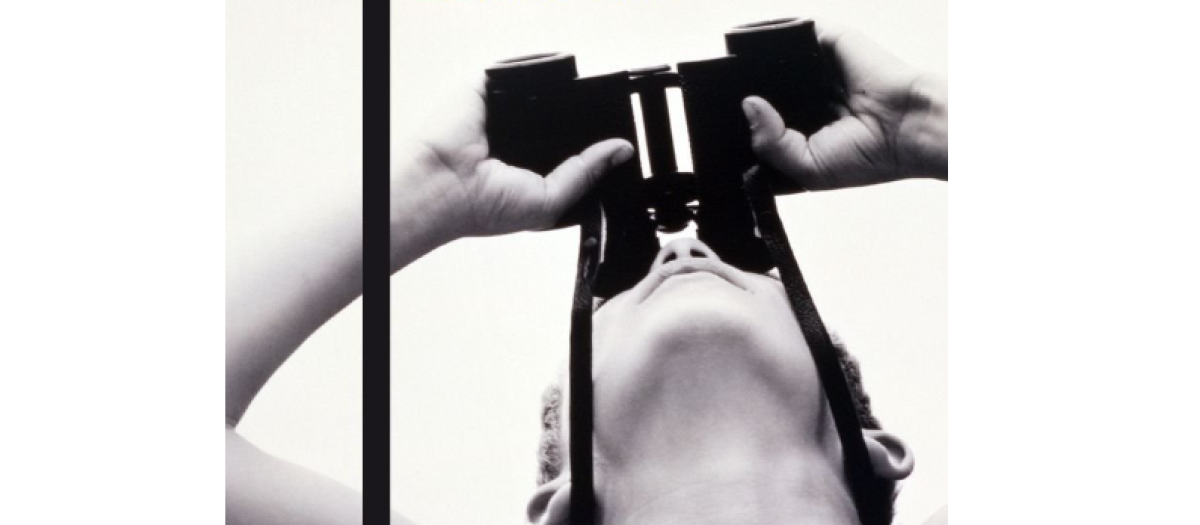
'El hombre del salto', de Don Delillo
¿Qué viene después de Estados Unidos de América?
Una hipotética postura alternativa implicaría esforzarnos en potenciar el peso de nuestra cultura
En uno de los capítulos de su obra más ambiciosa, Del amanecer a la decadencia. 500 años de vida cultural en Occidente, el historiador Jacques Barzun consigna un hecho sorprendente: Luis XIV, el Rey Sol, el monarca al que se tiene por impulsor del Estado absoluto y centralista, murió sin conseguir que Francia quedara unificada bajo un dominio cultural homogéneo. «Cuando Racine —relata Barzun—, el poeta e historiógrafo del rey, fue a Uzès en el sur, no pudo entender ni hacerse entender por los lugareños. En 1789, según un observador, los marselleses no hablaban francés».
Esta circunstancia encuentra su contrapeso en la influencia que Francia, como primera potencia militar y política del momento, pasó a ejercer sobre buena parte del continente europeo. Fue una influencia limitada al artificioso espacio de las cortes europeas, circunscrita a unas clases privilegiadas que resolvieron adoptar los sofisticados formalismos del protocolo francés como una fórmula de distinción y engalanamiento. No obstante, revela el modo peculiar en que a veces se conduce la historia, pues a la vez que en el interior de la nación sobre la que reinaba se preservaba una amplia diversidad cultural y lingüística —una situación a la que, algún tiempo después, los jacobinos se enfrentarían con una determinación feroz y un éxito indudable—, Luis XIV conseguía ganar para la cultura y la lengua francesas territorios inmensos fuera de su propio país, lo que conduce a Barzum a una conclusión esclarecedora: «La presión de la política sobre el intelecto parece irresistible; surte efecto incluso entre naciones enemigas».
El colonialismo cultural no es, por tanto, un fenómeno nuevo. En cada momento de la historia, la potencia hegemónica proyecta su aureola subyugante sobre un conjunto de naciones que, desde una posición de amigas o adversarias, encuentran en ella el modelo que seduce a las mentalidades más influyentes. No obstante, en la era de la sociedad de masas, esa forma de colonialismo se vuelve un instrumento cargado de una potencialidad formidable. Su capacidad de sugestión ya no se reduce a los estamentos más altos, sino que adquiere las trazas de una corriente que se desborda sobre la práctica totalidad de las clases sociales. De ese modo se produce un hecho singular: al ponerse la cultura al servicio de los intereses de la nación dominante, la ocupación militar de los territorios es con frecuencia —pero no siempre— sustituida por la invasión de las mentes. No suelen necesitarse soldados allá donde los cerebros han sido modelados de acuerdo a los dogmas específicos de la potencia en expansión.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América accedieron a la condición de superpotencia. Algunas décadas más tarde, tras la caída del Muro de Berlín, Norteamérica parecía quedar como la única nación capaz de ejercer una tarea de control incontestable sobre el tablero político internacional. Para entonces, su dominio cultural resultaba también aplastante, si entendemos «cultural» en el sentido más que amplio que se le da a este término en una sociedad como la nuestra. Muy pronto, tanto los países occidentales como aquellos otros que habían vivido bajo regímenes totalitarios de corte socialista, iban a quedar igualados en su fascinación por el modelo de vida que, bajo las más diversas manifestaciones (cine, música, comida, ropa…), llegaba desde el otro lado del Atlántico.
Si nos preguntamos acerca de qué es lo que hace tan irresistiblemente atractivo dicho modelo de vida, la respuesta tendría que ver, en primer lugar, con los valores asociados al capitalismo de seducción que han imperado en la mayor parte del mundo desarrollado durante los tiempos recientes. Se trata, por expresarlo con brevedad, de una concepción de la existencia que invita al disfrute del instante y promueve la exploración de nuevas experiencias asociadas al consumo masivo. En correlación con las tendencias que en Europa venían socavando los pilares de nuestra propia cultura (desde las vanguardias hasta mayo del 68, para desembocar en el delirio de la cancelación), una parte del negocio del espectáculo se dedicó a difundir un abanico de estereotipos que realzaban el atractivo del estilo de vida norteamericano como módulo de la felicidad absoluta, incluso cuando en dichas creaciones se daba cabida a alguna pincelada crítica.
Además de lo anterior, hay otro elemento que opera a favor de este apabullante dominio, y que se puede sintetizar en el hecho de que nadie como los norteamericanos han comprendido el suculento aprovechamiento económico que puede extraerse de un fenómeno genuinamente moderno: el ocio. A medida que en las sociedades postindustriales se incrementaba el segmento de tiempo libre a disposición de sus ciudadanos, estos tomaron conciencia de que combatir la epidemia de aburrimiento que traían consigo las condiciones de vida propias de un mundo ultratecnificado adquiría la gravedad de un problema de dimensiones existenciales. El deporte y la música asumieron un peso social que jamás antes habían tenido. Surgió el fenómeno de los parques temáticos. Las empresas de la galaxia visual multiplicaron sus ofertas, hasta el punto de que consultar a fecha de hoy el catálogo de películas y series de televisión en cualquiera de las diversas plataformas a disposición de un público ávido de novedades produce una impresión de vértigo. Lo último en sumarse a este muestrario de distracciones ha sido la industria del videojuego, un negocio de magnitudes astronómicas.
Estas tecnologías de la repetición nos han introducido en un mundo inédito donde, como avisara Jean Baudrillard, el límite entre realidad y apariencia nos resulta cada día más difícil de establecer. Seríamos ya, según el mencionado estudioso, los narcotizados habitantes de una «Disneylandia con las dimensiones de todo un universo». En pocas palabras, nos hemos habituado a contemplar el mundo desde un prisma fundamentalmente norteamericano. Incluso cuando esa visión se tiñe de una desolada amargura y de una autocrítica implacable, fruto de la proyección de una mirada desengañada sobre las insuficiencias y corrupciones del sueño originario, seguimos cautivados por la solvencia narrativa y el esplendor estético que irradia el producto final.
Todo lo anterior nos conduce a la constatación de un curioso dato: en la supuesta era de la diversidad y del apogeo de los particularimos de toda índole, hemos acabado siendo uniformizados bajo el signo de un canon imperial. Nuestra relación con este fenómeno resulta ambivalente. Por una parte, pocas expresiones del espíritu popular se nos antojan tan cautivadoras para nuestra sensibilidad posmoderna como ciertos mitos emanados del gran hegemón. Encontramos un aire inspirador en algunas de sus creaciones arquetípicas: el héroe solitario que se enfrenta al mal, el individuo que funda una épica distintiva en su empeño de resistir el empuje de la masa. Su música —se me ocurre— ha permeado hasta los recovecos últimos de nuestra intimidad y ha servido de contrapunto sentimental a algunos de los momentos más entrañables de nuestras biografías. Entre las más estimables creaciones cinematográficas que no es dado recordar, se cuentan aquellas que han acertado a enfocar la realidad de nuestro tiempo desde sus ángulos menos luminosos, revelándonos así su entraña corrompida.
Pero, por otra parte, somos conscientes de que muchos de sus productos ejercen sobre nosotros un efecto espiritualmente empequeñecedor: nos condenan a una visión de la historia acomodada a los intereses estratégicos de la superpotencia; difunden una plaga de emotivismo y sensiblería; promueven la estilización de la violencia y banalizan la esfera de las relaciones sexuales; cuestionan la solidez de las virtudes clásicas; exaltan la ideología de la autorrealización individual y de la competitividad a ultranza, algo que disuelve los vínculos generacionales a la vez que nos convierte en pasivos espectadores de un mundo en el que todo se reduce a las categorías alienantes propias de una civilización del espectáculo. Por una y otra vía, la conclusión a la que llegamos es que lo que no consiguió Luis XIV, esto es, la nivelación cultural de todos sus dominios interiores, lo ha logrado a una escala global la industria del entretenimiento estadounidense.
Ya sólo queda hacerse una pregunta: en medio de este torbellino de variedades, impregnado hasta la médula de una concepción de la vida según la cual esta debe entenderse como un interminable carrusel de distracciones, ¿estamos preparados para separar el grano de la paja? Y más importante aún: ¿estamos educando a nuestros hijos para que sean capaces de hacerlo? Una hipotética postura alternativa implicaría esforzarnos en potenciar el peso de nuestra cultura —de la cultura hispánica en general y también de la tradición clásica de la que somos deudores— en la educación de las generaciones más jóvenes, de manera que el cultivo de un sustrato autóctono nos provea de un muy necesario sentido de arraigo y nos revista de una identidad que sentimos descomponerse a marchas forzadas. Para ello, sin embargo, es preciso una labor sostenida que, sin despreciar en un mismo bloque todo lo que procede de ámbitos ajenos, nos conduzca al conocimiento y aprecio de lo propio, justo lo contrario de lo que nuestro aparato educativo y mediático, pilotado por elementos que han dado sobradas muestras de hostilidad e ignorancia hacia todo lo que atañe a nuestro pasado común, ha venido patrocinando en las últimas décadas.
En El hombre del salto, una novela del estadounidense Don DeLillo, cuya trama se desarrolla en los días posteriores al ataque terrorista a las Torres Gemelas, hay un pasaje donde, en el transcurso de una cena, dos comensales, uno europeo y el otro norteamericano, intercambian opiniones sobre el instante que están atravesando los Estados Unidos. Uno de ellos, el europeo, critica agriamente el protagonismo ejercido por Norteamérica en la escena internacional. Entonces su interlocutor le replica: «Si ocupamos el centro es porque vosotros nos ponéis ahí. Ese es vuestro verdadero dilema. A pesar de todo, nosotros seguimos siendo América, vosotros Europa. Vais a ver nuestras películas, leéis nuestros libros, escucháis nuestra música, habláis nuestro idioma. ¿Cómo vais a dejar de pensar en nosotros? Nos estáis viendo y nos estáis oyendo todo el tiempo. Pregúntate una cosa. ¿Qué viene después de Estados Unidos de América?»
Sí, ¿qué vine después de los Estados Unidos de América? No es una cuestión a la que se pueda dar una respuesta sencilla. Y es por ello que, ante una pregunta de semejante alcance, y considerando el vacío al que hemos permitido que quede expuesta nuestra cultura, resulta natural que optemos por guardar un silencio incómodo.



