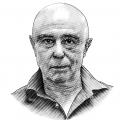La crueldad de lo escrito
Un editor dispone de dos momentos sucesivos para rechazar pulcramente un libro: 1) el momento en el que lo contrata; 2) el momento en el que lee el original que el autor le ha entregado. No es creíble que, hasta después de haberlo impreso y distribuido, no se entere de que la cosa que ha editado le es abominable
No he leído el libro. Y del sórdido suceso, que estuvo en su origen, sé muy poco: lo que venía en los titulares de los periódicos de entonces. No pude ir más allá de esos titulares, ni del rostro de estupidez total que resplandecía en las fotos de su protagonista. En el fondo, todos los crímenes familiares –esto es, los crímenes más frecuentes en nuestra especie– son iguales: epítome de una crueldad que anida en los estratos hondos de la tan demasiado cálida afectividad humana: a más calor, mayor la quemadura. Leer el relato de esas cosas es una variedad de onanismo que no me tienta.
No perderé, pues, una línea en hablar de aquel parricidio de entonces. Ni siquiera –no podría en justicia hacerlo–, de la buena o mala literatura que alguien haya podido hacer ahora con aquello. Creo recordar que es Gide quien advierte a los bienintencionados de que es con los buenos sentimientos con los que se hace la peor literatura. Y tengo –como cualquier hombre culto del siglo XX– por monumentos literarios mayores algún que otro relato de hechos espantosos o inmundos: valgan como referencia clásica Sade y Lautréamont. Pero, por supuesto que hay unos cuantos más. A comenzar, remontándonos en el tiempo, por la atroz Medea de Eurípides.
La pregunta que me mueve es otra. Pienso que de entidad muy por encima de un obsceno avatar de crónica negra. ¿Debe ser retirado de la distribución un libro por sus editores a causa de los crueles hechos reales que relata? Escribo «¿debe?», porque la pregunta «¿puede?» carece de sentido: una vez cumplido el pago de los derechos al autor, conforme a los términos que fijare el contrato, la propiedad del objeto material –no del intelectual– impreso pertenece al editor. Y, como cualquier mercancía, el propietario de ese objeto puede, bien rentabilizarlo en el mercado, bien destruirlo. Ninguna de ambas cosas viola el derecho del que vendió. Así de dura –pero también así de inequívoca– es la ley del mercado libre: de momento, la menos mala que conocemos.
Un padre asesina bárbaramente a sus dos hijos. Reduce sus cadáveres a ceniza. Busca –es lo más verosímil– herir de muerte en vida a la que fue su esposa y madre de los niños. Es condenado a la máxima pena que la ley prevé. Años más tarde y en la cárcel, un periodista se entrevista con él largamente. Acuerdan pergeñar un libro que narre el crimen. Prescindo de adjetivos. La enormidad de los hechos no admite énfasis que no la trivialice. Una editorial de catálogo más que respetable contrata su edición. Imprime el libro. La madre, devastada, anuncia querella. El editor retira –«preventivamente»– el libro de las estanterías. No hay ofensa de ley. Siempre y cuando –y doy por hecho que será así– el autor cobre la integridad de los derechos económicos firmados y recupere la propiedad de contratar libremente, si así lo desea, el libro con un editor nuevo que se preste a ello. Pero, si está claro que el derecho no ha sido violado, ¿lo está tanto que la ética editorial haya quedado ilesa?
Un editor dispone de dos momentos sucesivos para rechazar pulcramente un libro: 1) el momento en el que lo contrata; 2) el momento en el que lee el original que el autor le ha entregado. No es creíble que, hasta después de haberlo impreso y distribuido, no se entere de que la cosa que ha editado le es abominable.
El más inquietante de los libros de mi biblioteca es un pesado volumen de 31 x 10 centímetros de superficie y 5 centímetros de espesor. 847 páginas editadas por dos figuras académicas de primer nivel, Florent Bayard y Andreas Wirsching, y publicado conjuntamente por el Institut für Zeitgeschichte y la Editorial Fayard. El revuelo que produjo su aparición en 2016 fue extraordinario. Lleva el título –ambiguo– de «Historizar el mal». Y el subtítulo –inequívoco– de «Una edición crítica de Mein Kampf». El aparato crítico (histórico y filológico) es unas cinco veces más extenso que el del descerebrado texto original de Adolf Hitler; y desarrolla una lucidez sabia que lo hace hoy indispensable para los estudiosos del siglo XX: porque también la lógica del mal, también la lógica de la crueldad han ser analizadas y entendidas. ¿Debe editarse el libro de consecuencias más homicidas en la historia de la literatura impresa? –Debe editarse. Bien.
Es todo lo que a un editor corresponde. Más allá de eso, la voz es sólo de los jueces. Si hay querella.