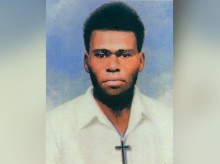Un alegato reaccionario
Entre las películas que hemos visto estos días, una muy recomendable: Sé adónde voy, de Michael Powell y Emeric Pressburger
Las navidades son además las fiestas más propicias para el cine en familia. En casa, apostamos fuerte por el blanco y negro para escapar de la degradante esclavitud de ser hijos de este tiempo. Entre las películas que hemos visto estos días, una muy recomendable: Sé adónde voy (de Michael Powell y Emeric Pressburger, 1945).
No es una obra maestra. Más que nada por la falta total de química entre los dos protagonistas principales Wendy Hiller and Roger Livesey. Siendo una película romántica, es una falta grave. Hay un enamoramiento entre ellos, que te cuentan bien, pero que no ves. Una lástima, porque la historia se merecía un estremecimiento in crescendo. El contraste es mayor porque sí hay cosas que ves. El sentimiento más eléctrico, que traspasa la pantalla, es un espléndido ramalazo de envidia. La chica de ciudad ve llegar de una jornada de caza a la joven de campo con su rehala en un día de perros con dos conejos al cinto, felizmente empapada. Siente en ese momento una punzada de envidia ante tanta autenticidad que sacude aún al espectador del siglo XXI. Es un sentimiento, valga la redundancia, auténtico. No es malo porque la película demuestra que se puede a empezar a construir sobre la envidia, si está correctamente enfocada. Es una primera lección de la película: aprendamos a envidiar lo que de verdad merece la pena.
Además, enseguida se abandona la envidia. Es un fogonazo. El mensaje de fondo es la superioridad de la aristocracia sobre el capitalismo, y eso también traspasa —mucho más lentamente— la pantalla. Qué gran acierto que al personaje que simboliza el dinero no se le vea, tan abstracto es el concepto que contagia a su portador.
Mientras tanto, a Roger Livesey, que interpreta a Torquil MacNeil, señor de Kiloran, y que encarna la aristocracia, lo vemos en mil circunstancias menudas, concretas, reales. Aunque otro fallo parece amenazar a la película: la falta de un aura señorial en el señor de Kiloran. Luego no es tal fallo, sino una felix culpa, porque permite cinco (nada menos) revelaciones sucesivas.
La primera es otro rompimiento de gloria de autenticidad: sucede en el respeto que le tienen al señor los lugareños, con lo que se ve que nada hay más aristocrático que nosotros, el pueblo llano. La segunda es su capacidad para conectar con las fiestas populares donde, en su jaleo y su jolgorio, vuelve a esconderse la joya de lo legítimo. La tercera es la capacidad de sacrificio del joven señor de Kiloran, que se lanza contra una tormenta, sin esperanza, como si fuese un molino de viento. Obras son caballerías y no buenas auras, concluimos. En cuarto lugar, y puede servirnos de justificación para que hayamos traído esta vieja película a nuestra querida sección de religión, la naturalidad con la que el caballero reza y habla de Dios, como hombre hecho a las jerarquías; mientras que la joven urbanita va y viene en su vida de piedad y sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. La quinta razón es que la vida del señor de Kiloran entronca con las viejas leyendas a base de respetarlas y representarlas a partes iguales.