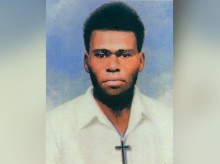Pablo Blanco Sarto, autor de 'El cristianismo en trece palabras', de la editorial Rialp
Entrevista al escritor
Pablo Blanco Sarto: «Si tú no quieres, Dios no puede. Porque sin libertad no se puede amar, y eso es lo único que quiere Dios»
De la preocupación educativa del autor por comunicar la fe ha nacido su último libro: El cristianismo en 13 palabras, como un compendio para acercarse a las razones por las que creer de una manera razonable

Pablo Sarto ha convertido el 13, el número de la mala suerte, en el vehículo para acercar el contenido de la fe cristiana a todo el que quiera saber.
De la preocupación de años como educador y profesor que quería hacerse entender y que se preguntaba cómo acercar el contenido del cristianismo a sus alumnos, ha nacido El cristianismo en 13 palabras; libro claro y asequible con el contenido de lo que los cristianos entendemos por Revelación en un mundo que ya no entiende en anuncio de la Iglesia.
–Podemos comenzar con el concepto, tantas veces dado por descontado, de Creación dentro de una Historia.
–Sí; la Creación es un concepto a favor del cual juega la sensibilidad ecológica del momento actual. «En el principio Dios creó el cielo y la tierra» (Gn 1, 1), es decir, todo. No el bien y el mal o el yin y el yang. Creó todo de la nada, y no de la materia preexistente. Dios es el ser y el autor de todos los seres. La teoría del Big Bang o el evolucionismo deben ser compatibles con el relato contenido en las primeras páginas de la Biblia. Ahí está también el origen del mal, que procede del demonio (ser real y personal) y de nuestra libertad.Pero además «en el principio era el Logos» (Jn 1, 1), el Verbo, la Palabra eterna del Padre. Eso quiere decir que la creación tiene un sentido desde el principio. No procede del caos o del azar sino de la libertad de Dios, de un acto amoroso suyo. Quería que el mundo nos gustara. Por eso la verdad y el amor está al principio de todas las cosas. Y por eso también, en fin, Dios y el mundo son cognoscibles. No son absurdos ni ilógicos, sino que tienen un lenguaje y una gramática que podemos conocer. Es más, que debemos conocer.
–En cuanto a Biblia y Alianza, que son también dos conceptos manidos. ¿Qué nos puedes decir?
–La Biblia y la alianza son dos conceptos fundamentales, que nos sirven también de punto de partida continuando la historia del pueblo de Israel. La Biblia quiere decir en realidad «el conjunto de libros» que se consideran inspirados por Dios. ¿Cómo se puede saber esto? Primero por la coherencia entre los distintos escritos entre sí, y después porque la Iglesia, la primera comunidad creyente, hace una labor de criba y discernimiento que le permite entender que libros son verdaderos y cuáles son «fake», como se dice ahora.
–¿Y cómo acercarse a leer la Biblia: de un modo solitario o solidario?
–La leemos –por así decirlo– de un modo coral, sinfónico. No leemos la Biblia sola, o solo la Biblia. La leemos en un determinado contexto, que es la fe de toda la Iglesia en todos los tiempos y lugares. Por poner una imagen, no leemos solos la Biblia delante de la chimenea en una noche de invierno, sino escuchando todas las interpretaciones verdaderas que se han realizado a lo largo de la historia. Como si fuéramos músicos de una orquesta, que no solo hemos de interpretar el texto sino también escuchar los demás instrumentos, para no desentonar, para no desafinar.
–Y la Alianza, ¿ qué es?
–El pacto que recorre la historia del Israel y de la salvación, del judaísmo y del cristianismo. Así, un cristiano no cree solo sino acompañado de toda la historia precedente: Abraham, Moisés, los profetas y reyes... Por eso, la fe y la salvación han ido viniendo poco a poco. Primero, después de la caída de Adán y Eva, vino la promesa de Abraham, «nuestro padre en la fe», en el siglo XX a.C. Esa alianza se va renovando y traicionando a lo largo de la historia, pero Dios permanece fiel a ella. El pueblo escogido cae en la persecución y la esclavitud en Egipto.
Viene entonces Moisés (s. XIII), quien condujo al pueblo escogido a través del mar Rojo hasta la tierra prometida. Con él se anunciaba la figura de Jesucristo. Pero el pueblo volvió a la infidelidad y cayó también entonces bajo el poder de pueblos extranjeros como los asirios, los babilonios, los griegos y los romanos, anhelando entonces la libertad que Yahvé había dado a su pueblo. Vendrán entonces diversos éxodos y liberaciones, como la de los macabeos, que nos llevarán hasta esa liberación final que solo puede venir con el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta sección por tanto es un resumen de esta apasionante y dramática historia de la salvación.
Pero después viene la encarnación: «el Verbo se hizo carne» (Jn 1,14), que supone una provocación en un mundo que tiende alternativamente al materialismo o al espiritualismo. Si el mundo era bueno desde la creación, la carne quedará bendecida por la persona del Verbo encarnado. Como decía aquel teólogo, si la encarnación no fuera un dogma, sería una blasfemia, pues supone toda una rotura de esquemas bipolares. Y un acto de humildad impensable e inimaginable. Pero hay que tener en cuenta la realidad de los pecados, original y los personales. La carne bendecida por la persona del Verbo puede también corromperse y degradarse.
Pero tenemos siempre la esperanza de la salvación: lo nuestro tiene arreglo. El Hijo de Dios se hace hombre para que los hijos de los hombres nos convirtamos en hijos de Dios. Se realiza entonces ese «admirable intercambio», ese auténtico «chollo» –diríamos hoy–, por el que somos cambiados del todo. Entramos en una nueva dimensión. Somos como un trozo de hierro, sucio y frío, pero –por la encarnación– se pone al rojo vivo. Es hierro, pero también es fuego. Hemos sido divinizados, endiosados, porque –si no echamos a Dios por el pecado mortal– la Trinidad entera vive en nuestra alma en gracia. Estamos bendecidos, habitados, iluminados, transformados.
–¿Se entiende de este modo mejor qué es la persona y la importancia del concepto para su vida?
–Por supuesto; porque la palabra persona, –junto con la encarnación– conforman el principal dogma del cristianismo, que es la Trinidad: tres Personas distintas, un solo Dios, si no seríamos monoteístas sin más, como lo son los judíos o los musulmanes. Nosotros hemos conocido en Cristo al Padre, al Hijo y al Espíritu. Esto quiere decir que hay unidad y diferencia desde el principio, y que el cristianismo no es monista o monolítico, sino que aprecia la diversidad en la unidad.
Además, podemos explicar la Trinidad a partir de la verdad y el amor. Lo más noble del ser humano es el conocer y la capacidad de amor. Así podemos entender la Trinidad. El Hijo procede del Padre por vía de conocimiento, y está unido y se diferencia de Él como la idea está en nuestra cabeza. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo (o por el Hijo) por vía de amor. De modo que tenemos al Amante, al Amado y al Amor en persona, que es el Espíritu. Además, son nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Santificador. Nada menos. Hemos de tratar a las tres divinas Personas (diferenciando, por separado) para ser realmente cristianos.
Y la pascua, y aquí es donde se podían «enganchar» los sacramentos, que para el cristianismo tienen también una importancia vital. La pascua venía de la tradición judía cuando un cordero renovaba la alianza de Yahvé con su pueblo, y recordaba el éxodo, la liberación del pueblo elegido de la esclavitud de Egipto. Pero ahora la víctima va a ser el mismo Jesús, el cordero sacrificado, que morirá en la cruz. Sin embargo, como sabemos, la historia no se acaba ahí, puesto que resucita al tercer día, con lo que recuperamos la eternidad que habíamos perdido con el pecado original. E incluso la mejoramos. Con la ascensión al cielo, tiene lugar entonces lo que podríamos llamar la ceremonia de inauguración del cielo.
El cielo no es otra cosa sino el amor ganado. Dios, que es amor, quiere darnos una eternidad de amor
–¿Y la inauguración de los sacramentos como la misma presencia de Dios encarnado y resucitado?
–Claro. Los Padres de la Iglesia vieron en el costado abierto de Cristo en la cruz, los dos sacramentos más importantes: el agua del bautismo y la sangre de la eucaristía. Es el principio y el final, la cumbre, lo máximo. Pero además tenemos otros sacramentos que nos acompañan a lo largo de la vida: la confirmación nos confirma en la fe, la penitencia es el segundo bautismo que nos limpia de los pecados personales, la unción de los enfermos nos ayuda en circunstancias difíciles. Y luego el matrimonio convierte algo normal y natural en algo santo, sagrado. En fin, el orden sacerdotal nos da ministros, servidores de todos.
Después la Iglesia como continuación de la acción salvífica de Jesucristo. Frente al lema «Cristo sí, Iglesia no» debemos entender que la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo, la esposa de Cristo: inseparable de Él, pero distinto a Él. Pero la Iglesia está aquí para hacerle presente a Jesucristo. Como decían también los Padres de la Iglesia, «Cristo es el sol, pero la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol». Cuando hablamos de la Iglesia, solemos considerarla con categorías meramente clericales o visuales.
–En este clericalismo han insistido mucho tanto Benedicto XVI, como Francisco.
–Sí. Un clericalismo; porque solemos pensar que la Iglesia son sobre todo los obispos y los curas (o como mucho las monjas o los monaguillos). Pero no: lo más importante en la Iglesia son los bautizados. Los ministros (diáconos, sacerdotes, obispos, el mismo papa) son tan solo los servidores de todos los bautizados. Por eso el papa, la máxima autoridad en la Iglesia, es el «siervo de los siervos de Dios». «El poder es el servicio».
Y prejuicios visuales porque solemos considerar la Iglesia como aquello que vemos: el papa, el obispo, la diócesis, la parroquia, los ladrillos…sin darnos cuenta de que lo más importante en la Iglesia está ya en el cielo, los santos ya unidos a Jesucristo, su Cabeza. Después de Él, la persona más importante en la Iglesia no es el papa, los obispos… sino una mujer: María, la más santa, la madre de la Iglesia.

El cristianismo en 13 palabras
–¿Cómo explicar las cosas últimas; el futuro, el purgatorio, lo eterno...?
–Esas cosas últimas son la gloria final (si todo va bien). Con la pascua, Cristo nos ha conquistado la eternidad y el cielo. La eternidad es imposible de pensar o imaginar, pero es nuestra vida verdadera. Esto es tan solo una prueba en la que conquistamos una eternidad de amor o de odio. Pero también es verdad es que ese cielo depende. El cielo no es otra cosa sino el amor ganado. Dios, que es amor, quiere darnos una eternidad de amor. de lo que amemos en la tierra: en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor, por el amor.
La gracia es el cielo en la tierra. Es pregustar la bienaventuranza eterna
El purgatorio, no reconocido del todo por ortodoxos y protestantes, no es otra cosa que el amor que purifica. Si morimos con algo que nos separa de Dios, hemos de purificarnos antes de entrar en el cielo. Como el oro en el crisol. El encuentro con Jesús, ese abrazo que recibiremos antes de entrar en el cielo, nos limpiará del todo. Y el infierno no es otra cosa que el amor perdido, el odio total. Si alguien le ofreciera la posibilidad de salir del infierno, diría: ¡no quiero! Prefiere el aislamiento y la soledad. El infierno no es otra cosa que la consecuencia de nuestra libertad. Y Dios misteriosamente la respeta.
–Por eso hacen falta las últimas palabras del libro...
–Sí. Gracia, libertad, verdad, amor y oración. La gracia, que es el cielo en la tierra. Es pregustar la bienaventuranza eterna. La gracia no es un líquido o un elemento gaseoso dentro de nosotros. Es la presencia del Espíritu. Dios vive dentro de nosotros, hasta el punto podemos decir con san Pablo: «no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 2, 2). Soy yo pero no soy solo yo: soy Cristo. Sin perder nada de nuestra personalidad, esta queda enriquecida con la personalidad de Jesucristo.
Y esto supone una tremenda ganancia: la identificación con Jesucristo. Pero hace falta crecer en la vida de la gracia. Alguna vez se ha dicho que los cristianos estamos obsesionados por el pecado, pero en realidad lo que de verdad nos interesa es la gracia. Por eso nos da tanta pena perderla por el pecado mortal. Además, no podemos hacer nada bueno de modo pleno sin su ayuda. Necesitamos esa gracia de modo del todo necesario. Esta es la primacía o la prioridad absoluta de la gracia. Por eso podemos hablar de la «maravillosa gracia» como hace la conocida canción Amazing grace.
–¿Cómo conjugar gracia y libertad sin que una anule a la otra?
–La gracia sin la libertad no es operativa. La libertad –se suele decir– es una piedra tan pesada que ni siquiera Dios –el Omnipotente, el Todopoderoso– podría mover. Si tú no quieres (así de fuerte), Dios no puede. Porque sin libertad no se puede amar, y eso es lo único que quiere Dios. Él mendiga nuestro amor. En estas páginas planteamos lo que se refiere a la ética cristiana, que se resume a las bienaventuranzas y a los mandamientos. Las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesucristo: nos identificamos con Él cuando somos pobres de espíritu, limpios de corazón, perseguidos, hambrientos y sedientos de justicia.
Los totalitarismos de todos los signos lo primero que hacen es suprimir la instancia de una verdad que nos transciende a todos y que no depende solo de nosotros
Y los mandamientos, que es patrimonio compartido con los judíos y con otras religiones. En el decálogo se contienen esas reglas, esas instrucciones de uso del ser humano, con las que podemos sacarle el máximo rendimiento a nuestra naturaleza. Pero esa ley de Dios no solo está escrita en tablas de piedra (como ocurrió en el Sinaí), sino también en nuestros corazones como dice Pablo (Rm 2, 15). Podemos conocerlas también a través de la introspección personal en la propia conciencia. Esta puede conocerlas, aunque no las crea. Como un buen músico, interpreta una partitura, pero el compositor es Otro.
–¿Y verdad y libertad? Hoy parecen contradecirse...
–La libertad sin verdad queda ciega y desorientada. «La verdad nos hace libres» (Jn 8, 32), nos dice Jesús. Esa verdad no solo nos libera de un modo general sino también personal. Podemos crecer en esa libertad en la medida en que nos conocemos mejor y sabemos cómo rectificar el rumbo de nuestra conducta. Para los cristianos, sin embargo, esa verdad se identifica con una Persona, la de Jesucristo: «Yo soy la Verdad» (Jn 14, 6). En realidad, cuando nos conocemos mejor –como decía Pascal– es en Jesucristo. Por eso ese contacto personal con Él resulta del todo liberador.
–Tú relacionas verdad y amor como liberación humana.
–Sí. «Un gran amor es hijo de un gran conocimiento», decía Leonardo La Vinci. Por eso conocer la verdad es tan importante. El relativismo se convierte en algo totalitario y alienante. El que no haya una verdad por encima de nosotros lo que consigue es que al final lo que queda es la ley del más fuerte. Los totalitarismos de todos los signos lo primero que hacen es suprimir la instancia de una verdad que nos transciende a todos y que no depende solo de nosotros.
Pero la verdad sin amor resulta dura. A veces lo podemos comprobar en nosotros mismos, cuando nos tratan con verdad pero sin caridad, sin cariño. Hay una circularidad entre amor y verdad: la verdad permite al amor no caer ni en la arbitrariedad ni en el sentimentalismo, mientras al amor hace posible que la verdad se establezca en nuestras vidas. Cuando consideramos el sexo o la justicia social, por ejemplo, debemos considerar ambas realidades juntas. Pero para considerar esto hemos de tener en cuenta todo lo anteriormente dicho sobre la dignidad humana y el destino eterno, para poder entenderlo en profundidad.
–¿Por qué has decidido terminar el libro con la oración?
–El amor podría haber sido la última palabras, pues en realidad tiene la última palabra en el cristianismo (cf. 1Co 1, 13). Pero quise acabar con la oración, pues así termina el Catecismo de la Iglesia católica, tras haber repasado el credo, los sacramentos y los mandamientos. Podemos cumplir los mandamientos en plenitud gracias a la gracia –valga la redundancia– que nos viene a través de los sacramentos. Pero también por medio de la oración. Y la oración por excelencia es el padrenuestro, pues fue el mismo Jesús quien nos la enseñó. Allí nos descubre que somos hijos de Dios, algo esencial para la vida cristiana. Dios es mi Padre, pase lo que pase.
Por tanto, la oración del cristiano tiene que ser una oración filial: la oración de los hijos de Dios. Así, el modelo de la oración cristiana es la oración de Jesús en el huerto, aunque podría parecer que esa oración fuera desoída… Pero allí Jesús descubre la voluntad del Padre, con la que se identifica. Para eso sirve la oración: para conocernos mejor, pero sobre todo para descubrir e identificarnos con la voluntad de Dios, que implica una conversión, como la de la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32), una de las páginas más bonitas del evangelio que casi no necesitan comentario.