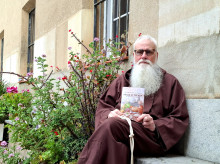Confabulación de sátrapas en el poder
Debemos preguntarnos si se trata de un poder orientado al servicio de la comunidad o de uno que se sirve sólo a sí mismo
Una de las paradojas del Occidente actual estriba en la doble faz con que el poder se manifiesta. Por una parte, un rostro cercano, afable, luminoso, benevolente, en consonancia con su supuesta filiación democrática y su presunta misión representativa; y, por otra parte, una vertiente coercitiva y fiscalizadora, materializada en la formulación de un cúmulo de disposiciones burocráticas que, al tiempo que restringen la libertad, le confieren a la existencia una tonalidad crecientemente absurda.
A veces, en las sociedades que se tienen por libres, este carácter híbrido se fusiona en una síntesis que encuentra su representación más acabada en ciertos eventos que lindan con el espectáculo. La intención de quienes los promueven es lograr que, en la percepción de los ciudadanos, el temor que los señores del mundo nos inspiran ceda su lugar a un sentimiento menos opresivo: la veneración. Un poder venerable se legitima, con independencia de cuál sea su contenido, a través de la admiración que suscita. De ahí el fasto y la abundancia de los medios empleados en su escenificación: interminables caravanas de vehículos oficiales; barrios enteros tomados por la policía; vastos espacios de titularidad pública reservados al disfrute de unos pocos dignatarios.
Llama la atención que en unas sociedades políticamente colonizadas por el mantra del igualitarismo, el poder se permita un tipo de exhibiciones que, en esencia, no hacen sino evidenciar el abismo que media –y mediará siempre- entre los ciudadanos de a pie y el selecto olimpo en el que moran nuestras clases dirigentes. La explicación a este fenómeno viene dada por un hecho ante todo: su extraordinaria capacidad simbólica. De algo que en principio podría resultarle contraproducente -a saber, el despliegue de una parafernalia que muchos tacharán de obscena-, el poder acierta a extraer un principio de afirmación.
En ese sentido, una ciudad que, como le ha ocurrido a Madrid durante la reciente cumbre de la OTAN, ve interrumpido su discurrir cotidiano con el fin de facilitar el cónclave de un puñado de prebostes es, inevitablemente, una ciudad forzada a someterse. Y de la constatación de esa circunstancia es de donde nuestros gobernantes creen obtener lo más parecido a eso a lo que aspira todo el que ejerce un dominio masivo y constante sobre los otros: su sacralización.
Así pues, es lo propio del poder el intento de obligarnos a mirarlo siempre desde una perspectiva de inferioridad. Pero no debe verse en esta afirmación el amago de una impugnación generalizada. Frente al historiador Jacob Burckhardt, quien opinaba que todo poder es intrínsecamente malo, el profesor Dalmacio Negro no se ha cansado de repetir cuán errónea e injusta resulta esa apreciación. La inevitabilidad del poder, el hecho de que toda sociedad se organice fatalmente en torno a la dialéctica mando-obediencia, nos ha de llevar, antes que a repudiarlo por principio, a interrogarnos una y otra vez sobre el trasfondo moral en que se sustenta. Debemos preguntarnos si se trata de un poder orientado al servicio de la comunidad o uno que se sirve sólo a sí mismo. Tenemos la obligación de dilucidar si quienes lo ejercen lo hacen con la intención de propiciar que cada persona, de manera digna y responsable, participe en la creación de su destino o, por contra, no se trata más que de una confabulación de sátrapas camuflados que conspiran para reducir la sociedad a un estado de ignorancia, servidumbre, pobreza y alienación.
Estas son las preguntas que deberíamos formularnos cada vez que el poder se exhibe en los términos más explícitos en que le es dado hacerlo. Ni la fascinación obtusa e incondicional ni el momentáneo consuelo que encontramos en el recurso a la crítica ácida y desencantada nos brindarán una respuesta satisfactoria. Lo que importa es conocer si detrás de la cinematográfica tramoya, y más allá de las manipulaciones mediáticas al uso, es el designio de servir a la verdad y el bien lo que prevalece. Para despejar esa incógnita yo no conozco más que una fórmula: «Por sus frutos los conoceréis». Y en el caso que nos ocupa debo confesar que, al aplicarla, las conclusiones a las que me conduce no son excesivamente alentadoras.