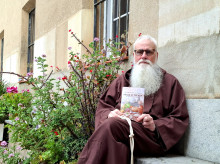¿Habitamos una casa a punto de desmoronarse?
Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de una atmósfera estupefaciente, embriagados por la creencia pueril de que la realidad se adaptaría a nuestros deseos
«Es imposible reflexionar sobre la historia y la política sin constatar el importantísimo papel que ha jugado la violencia en los asuntos humanos, por lo que, a primera vista, resulta bastante sorprendente que raramente haya sido objeto de una consideración específica».
Quien hace esta reflexión es Hannah Arendt, al comienzo de un breve ensayo sobre la violencia publicado en 1969. Con la lucidez que le caracteriza, la escritora, una de las mentes que con mayor brillantez y rigor frecuentó el terreno de la filosofía política a lo largo del pasado siglo, levanta acta de una omisión. La ausencia de una línea de pensamiento continuada que arroje luz sobre una faceta tan sumamente definitoria de la condición humana como es la violencia no puede sino suscitar su asombro. La cuestión, pertinente en la fecha en que la plantea Arendt, más aún nos lo parece ahora, cuando una guerra para la que no se vislumbra el final sigue devastando una parte de Europa.
Establecer a qué factor resulta atribuible este fenómeno no es una tarea sencilla. No obstante, se puede arriesgar alguna hipótesis. El final de la II Guerra Mundial deja una Europa arrasada, moralmente exhausta tras haberse asomado al abismo de su completa aniquilación. A partir de esta experiencia traumática, las élites políticas que acometen la reconstrucción de la parte del continente libre del yugo soviético se proponen un cambio de coordenadas. Es lo que Russell R. Reno, en su ensayo El retorno de los dioses fuertes, denomina «el consenso de posguerra». Explicado de manera sintética, el plan consiste en sentar las bases para una metamorfosis cultural, una sustitución de los valores hasta entonces hegemónicos por aquello que el ensayista norteamericano define como «un giro hacia la apertura y la levedad del ser».
Queda de este modo definido un marco de convivencia libre, en teoría, de cualquier ortodoxia susceptible de culminar en un nuevo estallido de devastaciones. El período de prosperidad económica que sigue a la contienda, junto a la irrupción de las nuevas teorías con que la posmodernidad cuestiona la herencia de Occidente, dan como resultado unas sociedades entregadas al disfrute de las posibilidades que el consumo masivo pone al alcance de sectores cada vez más amplios de la población. Simultáneamente, proliferan consignas que difunden el ensueño de una paz en abstracto, la bienaventuranza de una prosperidad sin enemigos, la seductora ilusión de un mundo carente de conflictos. Puro voluntarismo infantiloide a los ojos de quienes, al otro lado del Telón de Acero, experimentaban por esos mismos años la ferocidad de un destino plagado de privaciones.
Bajo el impulso de un Estado que adquiere un cariz cada vez más terapéutico, esta retórica ha configurado un universo alternativo. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de una atmósfera estupefaciente, embriagados por la creencia pueril de que la realidad se adaptaría a nuestros deseos. Sin embargo, enfrentarse a la conflictividad del mundo desde esta fuga continua de lo real conduce a un despertar abrupto. Los períodos de crisis económica, de emergencias sanitarias o de guerras sobrevenidas, y hasta los mismos contratiempos personales, provocan un colapso psicológico que, en lugar de abocarnos a una reflexión sobre las causas de nuestra debilidad, nos llevan a continuar clamando por el advenimiento de la mano providencial que nos salve de nuestra debacle.
El consenso de posguerra, que por sí solo no explica nuestra realidad presente, sí aporta en cambio un dato valioso. Pese a sus -en apariencia- buenas intenciones, parte de una premisa errónea: que una sociedad pacificada debe ser una sociedad débil. Experimentamos ahora las consecuencias de semejante creencia: una sociedad cada vez más habituada a plegarse a los designios de una tecnocracia anónima; una civilización que deja de preguntarse por las grandes cuestiones que la definen (como constataba Hannah Arendt en la cita que abre este artículo) y desconoce que el origen de su malestar se halla inscrito en la matriz de una cultura que se ha permitido el lujo de ignorar; una colectividad, en fin, vulnerable al cinismo de los más desaprensivos y que en demasiadas ocasiones busca la salida de su laberinto dando por bueno el calibre de cada nuevo absurdo que los arquitectos de esta época elevan a la categoría de dogma.
Y la controversia persiste: donde unos ven una sociedad pacificada otros intuyen una casa con los pilares a punto de desmoronarse.