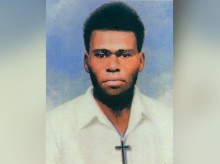Ana Obregón y ese callado deseo de eternidad
Hay que preguntarse qué precio le hemos puesto a nuestra vida; qué precio le hemos puesto a la vida de nuestros hijos
Quien haya tenido entre sus brazos a un hijo sabe que no hay nada más bello, más generador de asombro, más aglutinador de silencio y de belleza.
No hay nada en el mundo tan misterioso y tan capaz de enmudecer la soberbia como la primera visión de un niño; así, recién salido del vientre de su madre; así, tan vulnerable y dependiente, tan necesitado de cuidado.
Un recién nacido parece nada frente a este mundo, al que llega desnudo y desarmado: sin idiomas, sin nombre, sin reflejos para sortear las mentiras con las que los adultos lo engañarán, –tarde o temprano– para usarlo en nombre del éxito, de la posteridad o del vivir como Dios manda, según los prejuicios del poderoso de turno y de los padres que proyectan sobre su prole todas sus taras afectivas.
Un recién nacido no sabe hacer nada de esas cosas que, con los años, ocupan toda nuestra energía y a las que entregamos el corazón, hasta volverse obsesivas.
Un recién nacido no sabe hacer nada –absolutamente nada–, excepto una cosa. Y esa cosa la sabe hacer muy bien: acaparar toda la atención de un mundo demasiado acostumbrado a mirarse a sí mismo y a divagar sobre soluciones últimas para problemas irresolubles.
Un recién nacido, sin saber hacer nada, puede –incluso– cambiar las prioridades vitales de sus padres con su ternura y su inexplicable capacidad para sacarnos de la distracción. Y al mirarlo mientras duerme, mientras crece, o mientras aprende a leer y a nombrar, balbuceante, habrá quien llegue a pensar por primera vez en Dios, como en una ráfaga de consciencia luminosa que descubre el valor infinito de su persona.
Ante la belleza de un hijo en el vientre, la madre piensa en ver su rostro; piensa en un nombre y en todas las cosas que, a partir de ahora, tendrán que ver con él; pensando en tenerlo siempre a su lado, enseñándole a ser bueno, enseñándole a ser fuerte, enseñándole, en definitiva, a vivir.
Todo, por tanto, comienza a girar alrededor de esa presencia amorosa. Incluso el más egoísta de los hombres –o de las mujeres– puede entregarse al cuidado de ese nuevo ser que pide toda la atención. Y por eso, –quien ha mirado seriamente a un recién nacido lo sabe– el pensamiento dominante es desear que no muera.
Y sin embargo, cualquiera que haya hecho la experiencia de la paternidad, de la maternidad o de la acogida a un nuevo ser, sabe que no basta con traerlo al mundo y cuidarlo para llenar el vacío del alma. Ni el suyo, ni el nuestro. Y que su valor como ser que, en última instancia, escapa de nuestra posesión, tal y como escapamos nosotros alguna vez a la posesión de nuestro padres, no puede ser reducido a un precio de venta, o a una demanda, o a una divinización de la fertilidad.
Por eso, antes de cualquier juicio sobre el deseo de ser madre y espantar de ese modo la soledad; o de atraer de nuevo el asombro que genera un hijo entre los brazos, hay que preguntarse qué precio le hemos puesto a nuestra vida; qué precio le hemos puesto a la vida de nuestros hijos; con qué expectativas sobre ellos estamos, quizá, condenando su futuro pretendiendo que ellos sean la respuesta a nuestro deseo de felicidad; sin darnos cuenta de que, en el fondo, no nos pertenecen a nosotros, sino a quien ha encendido en su alma ese fulgor de eternidad que tanto nos atrajo al verlos nacer y que–afortunadamente– jamás podremos alquilar. Porque son de Dios y a Dios volverán un día, sin haber saciado nuestro dislocado deseo de comprar su alma.